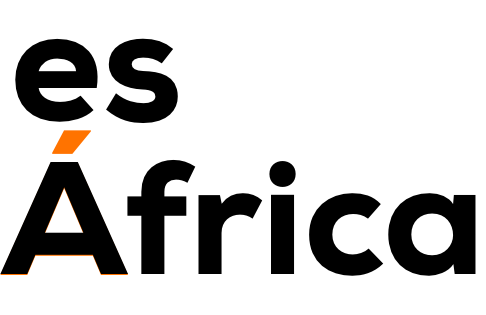Son una visión peculiar, extraña tal vez. En mitad de campos de trigo, sorgo, cacahuetes y algodón, brotan abruptamente, saliendo de la tierra como macizos dedos de una mano que busca el cielo. Son las descomunales formaciones de basalto de Rumsiki que se han convertido, seguramente, en la imagen más conocida de las remotas montañas Mandara, en el norte de Camerún.
Sin embargo, para Louis no tienen nada de especial. Él las ha visto desde pequeño, desde que nació. “Siempre han estado ahí”, dice. Cierto, como que también lo es que apenas ha viajado como para saber que hay pocos lugares en el mundo como este. Por eso cada año en primavera y otoño llegan visitantes desde todas las partes del mundo a conocerlas. En realidad, a él lo que le gusta es eso: los turistas, sobre todo aquellos a los que consigue convencer para ser su guía y orientarlos por la infinidad de caminos de tierra que unen los pueblos de adobe y piedra de la región.
Así es que el pequeño y remoto pueblo de Rumsiki, pegadito a la frontera con Nigeria, se ha convertido en la puerta de entrada a la región, por increíble que parezca. Dicen que es, probablemente, uno de los lugares más visitados del país. Cuesta creerlo con lo difícil que es llegar hasta allí. Desde Maroua, la principal ciudad del norte del país, hay que llegar a Mokolo. Y desde allí, tener la suerte de tomar el único coche diario que enlaza con el pueblo, por una carretera polvorienta, llena de baches y enormes piedras. O si no, alguna moto cruzando los dedos durante las dos horas de trayecto para que no pase nada. Ni a uno mismo ni a la mochila, que el conductor lleva apoyada en el manillar. Pero poco importa si se llega sano y salvo: la visión de las peculiares formaciones y las montañas circundantes hace olvidar el complicado camino.
Al imaginar estas montañas nadie debe esperar fuertes desniveles, grandes barrancos o peligrosos senderos. Todo lo contrario. Las ondulantes colinas que componen las Mandara hacen que caminar por la región sea algo tranquilo, sosegado, para todos los públicos. Lo mejor, además, es que cada cual puede fijar su recorrido en función de los días de que disponga: hay tantos caminos como pueblos, tantas bifurcaciones como senderos, tantas opciones como imaginemos.
Nosotros partimos a explorar la zona al día siguiente de llegar. Mochilas ligeras y mucha agua con pastillas potabilizadoras: en el camino hay poca y con la sequedad del ambiente es fácil deshidratarse. Aunque tardamos bien poco en hacer la primera parada a beber: nos invitan a tomar la tradicional bil-bil, cerveza de mijo, un caldo de ese cereal ligeramente fermentado y algo ácido. “Está muy bueno”, aseguramos a la orgullosa señora mientras lo bebemos pasándolo de mano en mano en un vaso hecho con una calabaza. Según nos despedimos, nuestro guía les da una pequeña propina: es tradicional ofrecer bil-bil al viajero, pero si es blanco, también lo es esperar algo a cambio. Nos parece razonable: así el beneficio del turismo, por poco que sea, se reparte.

Las horas transcurren tranquilamente caminando entre campos de cultivo. Primero, de algodón. Luego de mijo, sorgo y otros cereales. Decenas de caminos, de apenas medio metro de anchura, serpentean entre los campos. En ellos tan solo vemos mujeres, recolectando alubias o cacahuetes. Los cereales, que son cosa de los hombres, están apilados en balas, esperando a secarse. Sin apenas sombras en las que detenerse a descansar, la siguiente parada la hacemos en una pequeña casa, donde el guía aprovecha para comprar nuestra cena: una gallina, que se viene con nosotros colgada boca abajo de la mochila el resto de la jornada. Y bebemos más cerveza, “para el camino”, dicen, como si tuvieran que excusarse. Poco después toca un nuevo avituallamiento: una señora se acerca corriendo con un puñado de plantas. De sus raíces cuelgan unos pequeños tubérculos. Nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta de lo que es: cacahuetes. Por más que los comamos en nuestras casas, no conocíamos el origen subterráneo y tuberculoso de estos… En el fondo, el ofrecimiento es una excusa: provocamos curiosidad, como ellos a nosotros, y cualquier pretexto es bueno para venir a saludar y charlar un rato en precario francés, aprendido en la escuela y apenas practicado.
A media tarde llegamos a Rufta, un pequeño pueblo entre dos colinas verdes, salpicadas de árboles. Está, como todos los de la región, compuesto de conjuntos de boukarou, casas circulares de techo de paja, construidas en torno a un patio y rodeadas por una valla. Los que la tienen de adobe, son cristianos. Y monógamos. Los que las tienen de piedra, animistas y, muchas veces, tienen varias esposas. Por eso son de ese material: nos cuentan que a medida que toman nuevas esposas, deben construir más casas y el espacio requerido aumenta.

Esa noche dormiremos en la casa del hijo del jefe. Es un recinto vallado, compuesto por varias construcciones separadas, equivalentes a nuestras habitaciones: una, la cocina; otra, la cocina especial para la cerveza; otra para el marido; otra para la mujer y los bebés; y otra para los niños ya mayores; el cuarto de herramientas, un pequeño granero y una chocita para las gallinas. Nuestra habitación no tiene más que un colchón en el suelo y una vela. Ni tan siquiera una vieja foto a color extraída de alguna revista europea, como tienen muchos en sus casas… Y en un extremo, por suerte bien alejada, una letrina.
Grandes mazorcas de maíz cuelgan de un árbol. En un enorme puchero, la mujer prepara cerveza sobre el fuego, para venderla en el mercado por la tarde. Tres de los once hijos que tienen nos miran atentamente mientras descansamos tras una jornada de camino. Los mismos que nos siguen cuando exploramos el pueblo: vemos cómo las mujeres vuelven a casa con los cacharros sobre la cabeza, cómo las niñas recogen agua del manantial que allí sí tienen y jugamos con niños de manos callosas que nos persiguen gritando de alegría por todo el pueblo. Y como es pequeño, no es difícil encontrar lo que ellos llaman el mercado, en realidad, lo más parecido a un bar que hemos visto en la zona: una explanada polvorienta en la que, alrededor de cuatro señoras que venden bil-bil casero en enormes pucheros, medio pueblo charla animadamente. “Caliente, así no duele la cabeza luego”, nos aclaran. Y picante, para nuestra sorpresa. Otras señoras fríen kosé: buñuelos de harina de alubia. Es el punto de encuentro al caer la tarde. Unos juegan a las cartas, otras hablan en corros y todos, todos, nos miran de reojo. La atracción del día somos nosotros.
[quote]Es por cosas como estas que las montañas Mandara se han hecho un hueco en el corazón de los amantes de la naturaleza, del senderismo, de los pequeños pueblos y, sobre todo, de las experiencias íntimas y cercanas con la población nativa. [/quote]
Situadas en el norte de Camerún, la zona es puro Sahel. Sí, es árida, calurosa y polvorienta pero, a la vez, tremendamente atractiva. Sus laderas y llanuras están salpicadas de pequeños pueblos, es una región con fascinantes y activos mercados, de peculiar orografía y con una diversidad étnica impresionante. Y a la vez, por su situación, poco masificada turísticamente hablando. No son tan famosas como otras zonas de latitudes cercanas (como el país Dogón, en Malí) y eso mantiene la inocencia, serenidad y tranquilidad de sus habitantes. Si a todo ello añadimos la posibilidad de organizar fácilmente una visita respetuosa cultural y ambientalmente, así como beneficiosa para los habitantes de los pueblos visitados, nuestra actividad se convierte en una maravillosa experiencia de ecoturismo difícilmente olvidable.
Itziar Martínez-Pantoja es psicóloga. Pablo Strubell es economista y gerente de la Librería De Viaje y socio de la Sociedad Geográfica Española. Es autor del libro Te odio, Marco Polo. Ambos han recorrido durante un año África en transporte público, desde Sudáfrica hasta Marruecos por la costa atlántica, visitando 14 países en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en www.africadecaboarabo.es
[box type=»info»]Visita aquí la pestaña “Para viajar” de la ficha práctica de Camerún y descubre más información práctica y útil para planificar tu visita al país y conocer de antemano lo que no te puedes perder, sus costumbres, festivales, transportes, recomendaciones sanitarias y consejos para viajar por libre.[/box]
[google_plusone href=»https://www.esafrica.es» size=»tall» float=»left»] [twitter style=»vertical» related=»CasaAfrica» float=»left» lang=»es»] [fblike style=»box_count» showfaces=»false» width=»300″ verb=»like» font=»arial» float=»left»]