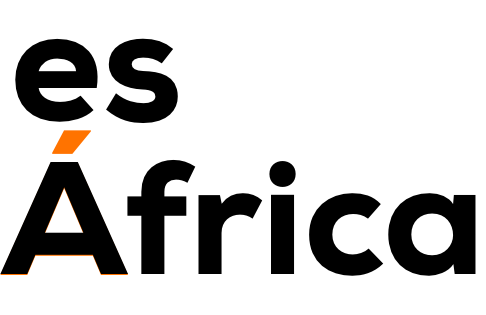FINALIZA LA FICCIÓN
El 17 y 18 de febrero pasado se reunieron en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros de la Unión Africana (UA) y de la Unión Europea (UE) en la sexta Cumbre Euro-africana, «dos uniones con una visión común» según sus copresidentes, el belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Macky Sall, presidente de Senegal. Al presentar sus principales resultados, estos mandatarios destacaron «la renovada asociación» basada en «la solidaridad, la seguridad, la paz, y una prosperidad y un desarrollo sostenibles y duraderos para los ciudadanos de ambas uniones, hoy y en el futuro, que acerquen a las personas, las regiones y las organizaciones». Según los objetivos enunciados, europeos y africanos se proponen «promover prioridades comunes, los valores compartidos y el Derecho Internacional, y preservar los intereses y bienes comunes», como protección de la igualdad de género y los derechos humanos «para todos», el Estado de Derecho, acciones para preservar el clima, el medio ambiente y la biodiversidad; también el crecimiento económico sostenible e integrador y la lucha contra las desigualdades. Los dirigentes de ambos continentes anunciaron inversiones europeas en África por valor de 150.000 millones de euros entre 2030 y 2063, destinados a impulsar el desarrollo en los ámbitos de la energía, los transportes e infraestructuras digitales, la transición ecológica y la energética, la transformación digital, crecimiento sostenible y creación de empleos dignos; también prometieron proporcionar servicios de salud para lograr la seguridad sanitaria, invertir en educación y formación profesional equitativa y de calidad, que facilitarán la movilidad y capacidad de inserción de estudiantes, jóvenes titulados y trabajadores cualificados. Para lograr todo ello, UA y UE acordaron movilizar fondos públicos para incentivar la inversión privada mediante la activación de instrumentos financieros innovadores, con la finalidad de «mejorar el clima empresarial y de inversión con la reforma de la gobernanza y el apoyo al emprendimiento africano». Nobles propósitos, sin duda, que permitirían rebajar de modo sustancial la lacerante miseria que padecen desde siglos importantes segmentos de la población africana. Sin embargo, las conclusiones de este 2022, leídas con atención y salvadas las obvias distancias, parecen idénticos a los propósitos contenidos en las cinco cumbres anteriores, y no difieren mucho del cúmulo de promesas contenidas en las diversas ediciones de la Convención de Lomé, acuerdo de intercambios comerciales y cooperación suscrito en 1975 entre la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), vigente hasta 2000. Si apenas nada cambió en la vida de los africanos en tan dilatado período, ¿merecen mayor credibilidad estas últimas propuestas?
No puede extrañar entonces que la población africana reciba con menguado entusiasmo, que va siendo escepticismo cuando no irritación, tan fabulosos mensajes regeneradores. Divergencias seculares, convertidas en desencuentros enquistados, alejan África de Europa –y, en general, de Occidente-, notable en diversos aspectos: menor confianza política mutua, retracción de la interacción económica, merma de la influencia moral, fenómeno apenas percibido y cuyas causas apenas se analizan con el rigor necesario en las capitales del Viejo Continente y de Norteamérica, ancladas en su prepotente omniscencia como si nada estuviese sucediendo. Pero asistimos a un cambio de ciclo. Son tiempos de reconfiguración del sistema económico, político y moral del mundo; emergen nuevos liderazgos internacionales, con su lógica secuela iconoclasta: revisión del equilibrio diseñado en 1945 con la derrota del fascismo, y del orden consagrado tras el colapso soviético en 1989. A tres décadas del fin de la Guerra Fría, renacen amenazantes tensiones que subrayan la artificiosa euforia suscitada por engendros ficticios como los llamados ‘mundialismo’, ‘multiculturalismo’ y ‘globalización’, ensoñaciones de las que surgen la inquietante zozobra presente. En el período transitorio que finaliza, se produjo cierta extensión -limitadísima- del mapa de la libertad con la abolición del segregacionismo institucional en Sudáfrica, vergonzante para los propios occidentales; una teórica reprobación universal de las dictaduras, sin que nada sustancial alterase ni la enfebrecida ilusión que suscitaron los ocho años de presidencia de Barack Obama –un estadounidense que se debía a los intereses de sus conciudadanos y no a sus orígenes étnicos, conviene no olvidarlo- ni la orquestada «primavera árabe»; crecieron asimismo la sensibilidad por los derechos fundamentales y el ecologismo, reducida al ámbito de lo retórico para amplias zonas del Planeta, sobre todo en África, donde las tiranías permanecen inamovibles, y cuyo suelo y costas se degradan al continuar siendo el basurero del mundo; las nuevas tecnologías acercaron países y personas, pero –según demostró la pandemia del coronavirus– siguen restringidas para un importante sector de ciudadanos, sobre todo el más joven. Se soslayaron preocupaciones también básicas: primaron la libre circulación de bienes mientras reprimen la movilidad de determinadas personas; se pretendió «uniformar» en «blanco» a la humanidad entera, obviando su diversidad étnica y cultural; demasiadas promesas incumplidas sobre erradicación de la pobreza, sobre todo en educación y sanidad, con la consiguiente expansión de la desigualdad entre naciones, sociedades y personas; fomentaron la insolidaridad, derivada en incremento del ideario racista y xenófobo, pretexto del resurgir de nacionalismos excluyentes y partidos totalitarios de signos contrapuestos. Advertidas desde el ‘Tercer Mundo’ e ignoradas, como es habitual, por sesudos analistas eurocentristas, esas fallas desembocan en la actual crisis universal -política, económica, de valores- cuyo origen está en la quiebra de confianza entre africanos y europeos.
Cuestionarán la tesis los enaltecedores del propio ombligo. No es un reduccionismo simplista: una mera ojeada al acontecer cotidiano en estas últimas tres décadas, y al escenario geopolítico global, ayudan a identificar a los beneficiarios -¿o inductores?- del confuso panorama actual: China y Rusia (con sus aliados en cada lugar). Naciones más modestas a principios del milenio, hoy temidas gracias a su alianza económica, política y ya militar con importantes productores africanos de materias primas. Tejida con discreta y paciente astucia, las «sólidas» democracias liberales la oteaban desde una desdeñosa condescendencia; Europa -y Estados Unidos por extensión- no supo escuchar las reiteradas exigencias de libertad y prosperidad de sus excolonias, aliados naturales por proximidad geográfica, historia, lengua y cultura, cuyo resultado es la actual zozobra que inquieta de nuevo a todas las sociedades. Pero hechos y datos estaban ahí, visibles, aunque minimizados, que exhuma ahora con claridad la crisis ucraniana: la preocupante fragilidad europea ante retos imprevistos. Anclada en su autocomplaciente altivez, la UE olvidó que sus valores emblemáticos, libertad y prosperidad, no son fruto de su solo esfuerzo; otros factores contribuyen a cimentarlos y mantenerlos: su vecindad con África, principal fuente de las materias primas que sustentan en gran medida su bienestar económico y social desde la Revolución Industrial. Relación quebrada por su miope imprecisión, al exigir «buena gobernanza» a tiranías impuestas por un modelo de descolonización que primó la estabilidad sobre la libertad, mientras vacila en prescindir de ellas y propiciar sistemas que garanticen desarrollo y dignidad para todos. En consecuencia, los autócratas buscaron y encontraron aliados afines para seguir donde están; y, tras decenios de frustraciones, los pueblos fueron desconfiando cada vez más de las hueras promesas incumplidas.
En este contexto de desapego generalizado de Occidente, la guerra de Vladímir Putin suscita reacciones encontradas en África: consternación ante una invasión que evoca el arbitrario reparto colonial decimonónico, e indignación ante el trato discriminatorio si quien huye de los desastres en su país es blanco o negro. Pese al difícil dilema de ciertos nacionalistas -¿cómo apoyar al agresor que pisotea la soberanía e integridad de otra nación?-, Rusia y China concitan crecientes simpatías en ciudadanos y gobernantes, y extienden su influencia política, comercial, militar y cultural. A sólo dos semanas de los optimistas enunciados proclamados por los dirigentes euro-africanos en Bruselas, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 2 de marzo una resolución sobre la Agresión contra Ucrania por 141 votos positivos, 5 negativos, 38 abstenciones y 12 ausencias. El grupo africano estuvo dividido: 28 países votaron a favor, 17 se abstuvieron y 8 se ausentaron. Solo Eritrea mostró un claro apoyo a Rusia con su voto en contra. Resultado similar arrojó la Resolución sobre Consecuencias Humanitarias, aprobada el 24 de marzo. «Enfoque intermedio» que, en realidad, supuso un respaldo a Rusia, según el profesor William Mpofu, investigador del Centro para los Estudios de la Diversidad de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo), la de mayor rango en África, la misma en que Nelson Mandela fuera el único estudiante negro cuando inició los estudios de Derecho. Para Alicia Campos Serrano, profesora de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la UAM, la abstención o ausencia de casi la mitad de los gobiernos africano se explica por dos motivos fundamentales: «el deseo de no tomar partido en un conflicto que enfrenta a potencias mundiales», dada la larga tradición de no alineamiento del Continente, y por la abstención de China: «No debe olvidarse que la posición china en la Asamblea General suele ser coincidente con la mayoría de los africanos, con los que se coordina a través del Grupo de los 77». Sudáfrica, país emblemático por muchas razones, justificó su posición aduciendo la pretensión mediadora de su presidente en el conflicto; pero mal puede mediar Cyril Ramaphosa cuando parece escorarse hacia uno de los lados, ya que expresó «cierta comprensión» hacia «los motivos de Putin»; además, una «resolución alternativa» propuesta por Pretoria a la aprobada por la Asamblea General sobre las consecuencias humanitarias en Ucrania contó con el apoyo explícito de Rusia y China. En sus interesantes análisis, señala la profesora Campos Serrano que el tipo de régimen político, más o menos democrático, no es determinante en la posición de cada país en este conflicto: «Gobiernos democráticos como Sudáfrica o Namibia se han abstenido, mientras que gobiernos autoritarios como Chad, Gabón o Somalia han votado a favor», aunque «entre los que han apoyado la resolución dominan los regímenes ‘libres’ y ‘parcialmente libres’ frente a los ‘no libres’, según la clasificación de Freedom House». Por su parte -agrega en sus artículos en The Conversation y en El Obrero-, entre los abstencionistas o ausentes dominan los últimos (2 libres, 8 parcialmente libres y 15 no libres). Estos mismos indicadores consideran a Eritrea como uno de los países más opresivos del continente. La posición de quienes en África condenan la invasión de Ucrania fue expuesta por el embajador de Kenia, el discurso más aclamado, viral en las redes sociales, considerado al mismo tiempo «un bofetón a Occidente» y una seria advertencia a Rusia. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, Martin Kimani se expresó con claridad: «Si (los africanos) hubiéramos optado por buscar estados sobre la base de la homogeneidad étnica, racial o religiosa, todavía estaríamos librando guerras sangrientas muchas décadas después»; y añadió: «El multilateralismo está en su lecho de muerte esta noche. Ha sido atacado hoy como lo han hecho otros Estados poderosos en el pasado reciente».