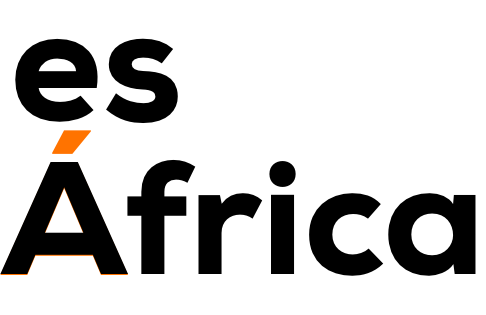Por Felwine Sarr. La crisis de Covid-19 ha terminado de poner en evidencia los defectos del sistema económico neoliberal. Desde hace varias décadas, se ha puesto en tela de juicio su sostenibilidad a través de numerosos estudios científicos a partir de los informes Meadows (1972) y Brundtland (1987). La economía mundial, tal como se desarrolla y funciona, es una economía de entropía que carboniza lo viviente y que tiene una sustancial y negativa huella ecológica. Esta economía emite hacia la biosfera más residuos de los que esta puede absorber, reubica la producción industrial donde los factores de producción son más baratos y crea cadenas de valor internacionales de larga duración para producir bienes y servicios a un coste mínimo. La crisis que estamos viviendo ha mostrado los límites de esta organización de la producción. Para alimentarse, la mayoría de los países dependen de una producción agrícola que se desarrolla a miles de kilómetros de sus hogares y cuyo transporte aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y acelera la disminución de la biodiversidad. Esta mayor interdependencia permite tener sobre la mesa todos los productos del mundo, pero constituye una vulnerabilidad cuando se inmoviliza el comercio internacional por una razón que limita la disponibilidad de productos agrícolas en nuestros mercados (pandemia, guerra, cierre comerciale, sanciones económicas, etc.). En este sentido, y sin preconizar la autarquía, será necesario trabajar por la seguridad y la soberanía alimentarias: ser capaz de satisfacer la necesidad de alimentos en un territorio produciendo localmente lo necesario, diversificando fuentes de suministro y recuperando la función primaria de la agricultura, que es alimentar a los seres humanos. Asimismo, el modelo de organización de las cadenas internacionales de valor conduce a una fragmentación y a una concentración excesiva del proceso de producción. La producción de ciertos bienes se delega casi exclusivamente a unas pocas empresas en unos pocos países. La escasez de mascarillas al inicio de la pandemia de la COVID-19 ilustró perfectamente los límites de esta configuración.
Al inicio de la pandemia, Estados Unidos, principal economía del mundo, se encontraba en situación de pleno empleo (3,5 % de desempleo). En mayo de 2020, alcanzó su nivel más alto de desempleo desde la crisis de 1929 (16,3 %)[1] con 20,5 millones de empleos destruidos en una población activa de 156 millones de personas. Se ha puesto de manifiesto que la organización, el diseño y las modalidades de trabajo de nuestro sistema económico inducen a una precariedad generalizada del empleo en la mayoría de los sectores de la economía, y no solo en los de la economía informal, cuya volatilidad de ingresos y falta de redes de seguridad social para sus trabajadores se han hecho más patentes por la actual crisis. Se ha puesto en evidencia que tanto en la industria aeronáutica[2] como en la producción de bienes y servicios y en los sectores del turismo, cultura y restauración, se trata de una economía estructurada sobre una temporalidad a corto plazo donde la vida económica se financia con ingresos diarios. Una economía de este tipo necesita una acumulación diaria y semanal de flujos de efectivo para hacer frente a los gastos de funcionamiento que se adeudan mensualmente y a las operaciones bancarias, sobre todo en el caso de las PYME. Las grandes empresas con líneas de crédito abiertas en los bancos financian gran parte de su actividad mediante endeudamiento. Cuando anticipan una disminución de la actividad en los meses venideros, despiden a los trabajadores. La inversión y la actividad presente están fuertemente ligadas a la anticipación del futuro. Puesto que la deuda es una transferencia de recursos del futuro al presente, la economía de hoy se financia con los recursos del mañana. El sistema tiene una fuerte preferencia por el presente, cuyo valor está sobreponderando. Dicha economía vive más allá de sus medios y alimenta una ilusión de capacidad y poder. Cuando el futuro se vuelve incierto, la retroalimentación futura afecta al momento presente, y de ello dependen los niveles de actividad y consumo. Vivenciamos una economía que, para producir bienes de consumo, a menudo en exceso, agota la biocapacidad del planeta, sobreexplota sus recursos, obstaculiza su capacidad de regeneración y transfiere los ingresos futuros al presente. Es una economía de presentismo, de exceso, de precariedad generalizada y de ahogamiento. Replantear esta economía desde sus fundamentos estructurales, su modo de funcionamiento y sus finalidades es vital para la supervivencia de nuestras sociedades.
Entre esas cuestiones se encuentran las rentas del trabajo y su valor. Las enfermeras, los médicos, las cajeras de los supermercados, los conductores de autobús y, en general, todos los trabajos relacionados con el cuidado, han revelado durante esta crisis su carácter esencial para la vida de nuestras sociedades y, sin embargo, son los trabajos peor remunerados del actual sistema económico, que paga en exceso el capital, los intermediarios, los bullshits jobs[3] y los trabajos en mercados cautivos, y paga mal a los que contribuyen a alimentar, sostener y cuidar la vida[4]. La revaluación del valor de mercado del trabajo y su remuneración podría basarse en su contribución al mantenimiento de la vida, a la preservación de un medioambiente sano, a la inteligencia colectiva, a la producción de conocimiento y al cultivo del espíritu.
La economía mundial produce desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. Estas fracturas han aparecido a varios niveles: en la capacidad desigualmente distribuida de disponer de ahorros o activos que permitan superar momentos difíciles, en la posibilidad de acceder a una atención de calidad, y también en la diferente vulnerabilidad de los grupos humanos según su historial de fragilidades ya constituidas, en particular las comorbilidades que resultan de unas condiciones de vida difíciles. Estas desigualdades están ligadas al sistema de producción de valor añadido de la economía mundial y a sus modos de redistribución, a las normas del comercio internacional y a la división internacional del trabajo. El sistema económico mundial está estructuralmente construido para producir desigualdad y acelera la entropía de lo viviente. Hay que desarticular esta arquitectura, refundar las instituciones que la sustentan, replantear sus misiones (Organización Mundial del Comercio, instituciones multilaterales, etc.) e inventar nuevos procesos de regulación de las relaciones macro y microeconómicas, descentralizar sus poderes y desmontar los monopolios. Vivimos en un mundo donde un único individuo posee más riqueza que el PIB de 179 países juntos[5], lo que representa 3 400 millones de individuos y el 43,7 % de la humanidad. Este es el alcance de la locura. Habla por sí misma. Podríamos producir reglas que limiten la riqueza que poseen los individuos porque, por encima de cierto umbral, una minoría patológicamente acumuladora priva a la mayoría de los recursos necesarios para una vida digna o limita sus posibilidades de acceder a ellos.
La división internacional del trabajo ha convertido a los países emergentes y en desarrollo en productores de materias primas que se procesan en las industrias de los países del Norte. De este modo, el valor añadido se transfiere de los países del Sur a los del Norte. La norma es medir la riqueza producida sumando los valores añadidos que se producen anualmente. Este concepto de crecimiento del PIB no tiene en cuenta los costes medioambientales, humanos y sociales del aparato productivo mundial. Se plantea aquí la cuestión de la evaluación del valor de lo producido, su utilidad y su coste. En realidad, nos encontramos ante economías de malcrecimiento[6] basadas en un falso sistema de contabilidad que no contabiliza sus verdaderos costes y nombra de forma inadecuada sus activos y pasivos. El precio de nuestros productos debe incorporar su coste medioambiental y reflejar su emisión de carbono. Lo que llamamos crecimiento económico hace decrecer lo viviente. El sistema económico actual favorece la entropía. Estamos sobrepagando una producción de objetos, algunos de ellos superfluos e inútiles que solo sirven para mantener industrias a un coste exorbitante para el planeta.
Una economía de lo viviente se basaría en una revaluación de la utilidad de todos los sectores de la vida económica en cuanto a su contribución a la salud, al cuidado, al bienestar, a la preservación de lo viviente y a la sostenibilidad de la vida, y la cohesión social. Esto es lo que Isabelle Delanauy denomina una economía simbiótica, es decir, una economía cuyo metabolismo no afecta negativamente a los órdenes social, medioambiental y relacional. Una de las cuestiones espinosas para los Gobiernos durante la crisis de la COVID-19 ha sido arbitrar adecuadamente entre la reanudación de la vida económica necesaria para satisfacer nuestras necesidades y la preservación de la salud. Ambos están unidos en un bucle recursivo. Para desconfinar ha sido necesario comenzar por reiniciar las actividades consideradas esenciales para la vida social. No se trata aquí de fomentar una limitación de la vida económica a la satisfacción de las necesidades biológicas básicas: alimentarse, curarse y vestirse. Las necesidades del espíritu y de la cultura son también fundamentales para nuestras sociedades, pero se plantea la cuestión de la utilidad y necesidad de los bienes producidos, su modo de producción y sus impactos sociales y medioambientales. Ya no podemos permitirnos el lujo de no cuestionar la finalidad de la vida económica y sus modos de producción; ni tampoco podemos permitirnos no cuestionar la cosmopolítica de lo viviente.
Una economía de los comunes
En una época caracterizada por una crisis ecológica y el incremento de las disparidades económicas y sociales a escala mundial, hay una imperiosa necesidad de producir comunes y preservar espacios no opuestos y no exclusivos que garanticen a la mayoría el derecho de uso y acceso a los recursos comunes. La biodiversidad, el agua, el aire, las órbitas geoestacionarias, los muelles pesqueros y los derechos humanos son bienes comunes cuyas normas de gestión deben ser codefinidas por las partes interesadas. Lo común debe constituirse y hay que plantear las cuestiones de su fabricación y gestión.
Los comunes, antes de ser discursos, son prácticas sociales de hacer en común. Cada vez que una comunidad decide gestionar un recurso colectivo centrándose en el acceso equitativo, la sostenibilidad y la inclusión, emerge un común. Elinor Ostrom analizó cómo un grupo, en situación de interdependencia, podría organizarse y regirse a sí mismo para preservar la continuidad de los beneficios comunes cuando se enfrentan a la tentación de actuar de forma oportunista. Las conclusiones empíricas indican que las comunidades, principalmente en el medio rural, pueden gestionar los recursos naturales de forma sostenible y que las relaciones sociales desempeñan un papel importante a este respecto. Lo común, en el sentido de Hardin[7], se considera como un recurso no gestionado que no pertenece a nadie. La política consideró la acepción de Hardin sobre lo común. En la práctica, no obstante, un bien común no es solo un recurso, sino un sistema social vivo de agentes creativos, una comunidad, que gestiona sus recursos mediante la elaboración de sus propias reglas, tradiciones y valores. Los economistas no miran con buenos ojos esta visión porque desplaza el debate fuera del marco teórico del Homo economicus, y recurre a otras ciencias humanas y sociales como la antropología, la sociología y la psicología; pero sobre todo, dificulta la elaboración de modelos cuantitativos reconfortantes. En realidad, cuando hay un elevado número de factores idiosincrásicos locales, históricos y culturales idiosincrásicos que dificultan la propuesta de una norma universal común, se frena la tentación nomológica de la economía que desea transformar cualquier regularidad estadística en norma. Los comunes designan un conjunto de valores sociales que van más allá del precio de mercado y la apropiación privada. Reflejan realidades informales, intergeneracionales, experienciales y ecológicas que no pueden comprenderse únicamente a través de la teoría del agente racional o de las narrativas neo-darwinianas sobre la economía neoliberal.
¿Por qué es importante elaborar un lenguaje de lo común?
El lenguaje de lo común ayuda a nombrar y a explicar las realidades de las delimitaciones del mercado y el valor de hacer en común. Es un instrumento de reorientación de la percepción y de la comprensión. Sin un lenguaje de lo común, las realidades sociales a las que se refieren seguirán siendo invisibles o culturalmente marginadas y, por lo tanto, políticamente intrascendentes. Asimismo, el discurso sobre lo común es una acción epistemológica que permite reintegrar los valores sociales, ecológicos y éticos en la gestión de nuestra riqueza común. Este lenguaje permite formular reivindicaciones políticas y jerarquías de valores. También nos permite liberarnos de los ceñidos roles sociales en los que estamos encerrados (consumidor, votante, ciudadano).
Estamos gobernados por un mandato del discurso y unos valores internacionales que hacen las veces de sistema. Es un instrumento multidimensional (teorías económicas, acuerdos comerciales, literatura gerencial mainstream), una mezcla de registros teóricos y sistémicos. Lenguajes que, a través de discursividades heterogéneas, se reconocen y se refuerzan. Es lo que Foucault llama «un archivo». En nuestra época, una teoría filosófica poderosa solo tiene el efecto de una consigna. Estamos gobernados por un lenguaje que hace de sistema. Para salir de ese lenguaje y de la realidad que este crea, es necesario elaborar un lenguaje de la economía de lo viviente y de la producción de comunes, como preludio a la elaboración de sus prácticas, su ética y sus objetivos. Una economía de lo viviente necesita una completa reforma de la economía como práctica y orden del discurso. Se trata de reconstruir la disciplina, sus fundamentos, su práctica, su axiología y sus objetivos, e integrarlos en el más alto de los propósitos: el de nutrir la vida.
Felwine Sarr es académico, escritor y músico senegalés. Docente en la Université Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal) desde 2007, sus trabajos académicos se centran, entre otros, en las políticas económicas, la economía del desarrollo, la econometría y la historia de las ideas religiosas. En 2010 ganó el Premio Abdoulaye Fadiga de investigación económica y en 2016 fue premiado con el Grand Prix des Associations Littéraires (modalidad de investigación) por su obra Afrotopía, publicada en español en la Colección de Ensayo Casa África. Entre sus publicaciones destacan además Dahij (2009), Meditations africaines (2012), Ishindeshin de mon âme à ton âme (2017) y Habiter le monde, essai de politique relationelle (2018).
[1] Datos del Bureau of Labor and Statistics, (BLS) USA
[2] Air Canada ha despecido al 70 % de sus empleados. Air France ha necesitado una inyección de 7 000 millones de euros por parte de los gobiernos francés y holandés para hacer frente a los efectos de la crisis. El gobierno alemán ha entrado en el capital de Lufthansa con una inversión de 3 000 millones de euros.
[3] Podría traducirse como «trabajos inútiles» (NDT). El autor remite a la obra de David Graeber, Bullshit Jobs (2018), éditions les Liens qui Libèrent.
[4] Francia ha decidido revalorizar los salarios del personal sanitario al darse cuenta de lo importante que ha sido su contribución en esta crisis sanitaria.
[5] El dueño de Amazon, Jeff Bezos, cuya fortuna podría sobrepasar el billón de dólares en 2026, según la revista americana Esquire.
[6] El término utilizado por el autor, en francés, es «mal-croissance» (NDT)