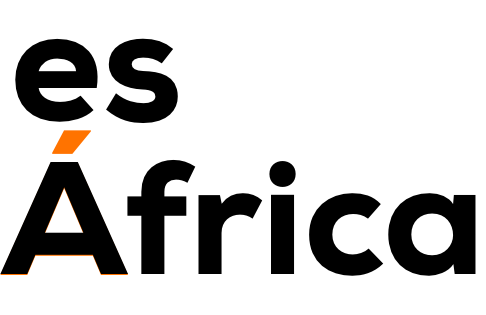Cualquier realidad necesita ser nombrada para ser visible y reconocible ante una comunidad humana. Así lo formula Esi, protagonista de la novela Changes (1991), de Ama Ata Aidoo:
Violación conyugal. De pronto, pudo verse a sí misma o a cualquier otra socióloga presentando una comunicación sobre:
“La prevalencia de la violación conyugal en el entorno urbano africano”
ante una apretada audiencia académica. Abrumadoramente masculina, por supuesto. Unas pocas mujeres. A medida que avanza la presentación, hay abucheos por parte de los hombres y risillas incómodas en el lado de las mujeres. Al final, hay una predecible reacción hostil.
“Sí, ya os lo dijimos, ¿o no? Lo que nos está enterrando ahora son las ideas feministas de importación…”
“Y, estimada colega, ¿cómo describiría ‘violación marital’ en akán?
“¿En igbo? … ¿En yoruba?”
“¿En wolof… o en temne?”
“¿En gikuyu? … ¿O en ki-suajili? (Aidoo, 1991: 11).
La violencia contra las mujeres y los niños, la violencia que las mujeres ejercen contra otras mujeres y la violencia contra las personas queer han sido temas que, si bien naturalizados en muchas narrativas masculinas, tardaron en asomar abiertamente en la novelística femenina africana. Quizá, sencillamente, porque no existían las palabras para nombrarla, del mismo modo que tampoco existían en muchos otros lugares del planeta. Los trapos sucios se lavan en casa, las cuestiones de la familia no salen de la puerta de casa, son cosas que pasan de puertas adentro. Y esas puertas y esa casa se convierten en espacios privados (cerrados, claustrofóbicos, llenos de secretos y tabús), donde nadie tiene derecho a inmiscuirse. Esa nunca fue, desde luego, la tradición en África (ni en ningún pueblo o ciudad del mundo, posiblemente). Pero a mayor nivel socio-educativo, mayor se hace la brecha entre lo público y lo privado y más vergonzantes resultan según qué situaciones. Del mismo modo que la mayoría de las escritoras africanas pioneras evitaron hablar abiertamente de la mutilación genital femenina, también esquivaron el tema de la violencia explícita, física, la que deja moratones y cicatrices.
Fueron las escritoras de segunda (o tercera) generación las que rompieron el silencio. Pienso en tres autoras en particular, sobre las que hace muchos años escribí un artículo dedicado a esta cuestión: Chimamanda Ngozi Adichie, Tsitsi Dangarembga e Yvonne Vera. La flor púrpura (2004), la primera novela de Adichie, aborda con extraordinaria crudeza el tema del maltrato doméstico, dirigido tanto hacia la esposa como a los hijos por parte del muy católico y respetable patriarca de la familia, ciudadano ejemplar y prohombre público. Desde escaldar con agua hirviendo los pies de su hija por haber visitado a su abuelo “pagano” hasta provocarle dos abortos a su mujer con sus brutales palizas, la novela es una sucesión de horrores casi góticos. El “hogar” familiar está muy lejos de ser un lugar seguro para sus moradores, que solo encuentran refugio en la casa de la tía Ifeoma, viuda, declarada feminista, madre cómplice de sus hijos y cuñada y tía amorosa y acogedora. No quisiera hacer un spoiling por si alguien no ha leído la novela, pero no creo que nadie pueda lamentar la caída del dictador. Que, más o menos, coincide temporalmente con la caída de un régimen militar en Nigeria. Toda la narrativa establece cuidadosos paralelismos entre la violencia “privada” y la “pública,” la que ocurre en el seno de la familia y la que un gobierno implacable ejerce sobre la población civil.
Un paralelismo semejante se nos ofrece en Under the Tongue (1996), de Yvonne Vera, donde nos asomamos al horror del incesto, de la violación de una niña por parte de su padre, aunque ese es el gran secreto que se irá desvelando paulatinamente a través del entrecruzamiento de tres voces: la de la narradora, su madre y su abuela. La abuela ha sufrido toda la violencia psicológica que es posible infligir sobre una mujer que solo ha sido capaz de concebir una hembra. La madre ha respondido a su vez violentamente, con el asesinato de su marido, ante la violencia perpetrada contra su hija. Y la narradora, milagrosamente, gracias al amor recibido de las mujeres de su familia, podrá enunciar el trauma y liberarse de él. La liberación de la madre de prisión ocurre igualmente en el momento en que el país alcanza la independencia, con sus promesas (incumplidas) de un futuro esperanzador para las mujeres.
Por último, también Tsitsi Dangarembga nos presenta en Condiciones nerviosas (1986) a un modélico ciudadano de la Rodesia colonial, cuyo papel como jefe de una familia extensa se traduce en formas más o menos sutiles de violencia contra las mujeres de su entorno, desde los castigos a las palizas ocasionales. Pero es sobre todo su actitud de patriarca incuestionable, que se cree con el derecho a determinar el curso vital de las mujeres y jóvenes de su entorno, lo que lleva a la narradora a reflexionar de forma interseccional sobre el papel subordinado de las hembras dentro de la familia, independientemente de su nivel educativo o socioeconómico y de su vínculo con el patrilinaje como esposas o como hijas. Solo la tía soltera y rebelde, Lucía, podrá ofrecer en último término un modelo de autonomía personal a la narradora.
La forma explícita en la que estas tres autoras vinculan la violencia en el ámbito “privado” a la violencia política de estados coloniales o militares nos lleva directamente a subrayar el vínculo inescapable entre lo privado y lo público, entre las cuestiones de género y las políticas de la nación estado, y por tanto a redefinir como mujeres la lucha por la liberación dentro de los parámetros de la nación, pero también de forma internacionalista y transnacional, porque, a fin de cuentas, “como mujeres, nuestra patria es el mundo entero”.
Pero esas “cuestiones de género” no afectan únicamente a las mujeres, sino a todos los colectivos que escapan a la norma heteropatriarcal. Las escritoras de la “cuarta generación” han comenzado a abordar el tema de la violencia dirigida contra los colectivos LGBTI, poniendo también el acento en cómo las estructuras públicas amparan legalmente los ataques a estos colectivos, desde las microagresiones hasta las más descaradas necropolíticas. La muerte de Vivek Oji (2021), de Akwaeke Emezi; La bastarda (2016) de Trifonia Melibea Obono; Bajo las ramas de los udalas (2015), de Chinelo Okparanta, o An Ordinary Wonder (2015) de Buki Papillon denuncian sin ambages la creciente ola de homofobia y transfobia que recorre el continente de norte a sur y de este a oeste. Los informes de Amnistía Internacional no dejan mucho lugar a la esperanza de que las cosas puedan ir a mejor, al menos por ahora. Penas de cárcel o de muerte, “violaciones correctivas” y otra larga sarta de horrores se combinan en los marcos estatales, sociales y familiares para convertir la existencia de las personas LGBTI en una pesadilla constante.
Como mujeres, como feministas o mujeristas o negofeministas o madristas, las luchas de estos colectivos son también nuestras luchas. Porque hemos sido capaces de nombrar las múltiples formas de violencia, no podemos sino prestar nuestras voces, nuestra solidaridad y nuestra experiencia a quienes confrontan cualquier forma de discriminación, cualquier ataque orquestado desde las estructuras heteropatriarcales de nuestras naciones, cualquier forma de exclusión social, cualquier modo de violencia intrafamiliar. NO A LA VIOLENCIA. Sin matices.
Artículo redactado por Marta Sofía López Rodríguez.