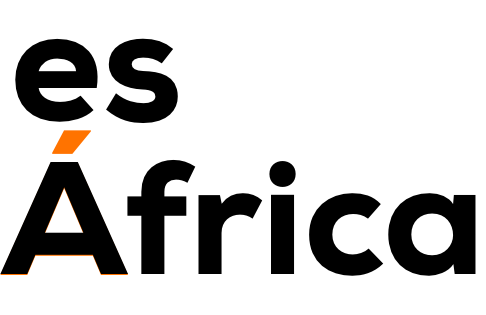Por Boubacar Boris Diop. La espera al borde de la carretera comenzaba a parecerme larga. De vez en cuando una nube de polvo rojo por encima de las acacias y un ruido de motor precedían el paso de un coche. Me levantaba entonces con la esperanza de ver llegar a los visitantes. Viniendo de la capital, no podían entrar a la ciudad sino por el norte, por la parte de Kilembe. Poco antes de la puesta del sol, un Volvo azul circulando a marcha lenta apagó sus faros y se inmovilizó cerca del banco de madera donde estaba sentado desde hacía casi dos horas. Se oyó un portazo, luego el conductor se me acercó. Estaba solo y a pesar de su ademán decidido pensé primero que se trataba de algún viajante extraviado o que andaba buscando un lugar para pasar la noche.
No era ni eso ni aquello.
– Disculpe el retraso, Señor Ngango – dijo con una voz que me pareció más bien inexpresiva.
Le di la mano, pero, al verme algo perplejo, me preguntó si yo era efectivamente Jean-Pierre Ngango, el médico-jefe del distrito de Yinkoré. Le dije que sí con la cabeza mientras continuaba mirándole la cara con insistencia. Era delgado y enjuto, y sus ojos ardientes, como en alerta perpetua, me llevaron a pensar que se trataba de un hombre de carácter, acostumbrado a hacerse obedecer a pies juntillas. Desde ese primer contacto, me sentí molesto sin saber por qué.
Se presentó a su vez:
– Me llamo Christian Bithege. Ya nos hemos visto en una reunión en el despacho del ministro del Desarrollo rural, en Mezara…
Le dije que no lo recordaba y su rostro se cerró de inmediato. Hubo entonces un silencio molesto y declaró bajando la voz:
– Vengo a representar al gobierno en la Noche del Imoko…
En su mente, esa frase era la contraseña que debía sellar nuestra complicidad. En Yinkoré, pequeña ciudad algo apartada y perdida en medio del campo, éramos, él y yo, los ojos, las orejas, y la boca del Estado. Se suponía que yo comprendía que él venía a dar conmigo en territorio más o menos hostil. Conocía bien la mentalidad de esos funcionarios venidos de Mezara y les decía a veces que yo era un agente doble trabajando en secreto para nuestros administrados de Yinkoré. Me amenazaban con llevarme al paredón, después nos reíamos alegremente de mis bromas de mal gusto anti republicanas. Adiviné, sin embargo, y de inmediato, que el extranjero no era de los que aprecian ese tipo de bromas. Era seguramente algún fanático, uno de esos tipos siempre dispuestos a ir hasta el extremo de su locura.
Convencido de que se había adelantado al resto de la delegación, le dije:
– Los demás llegarán mañana, supongo…
– ¿Los demás?
-Sí… sus colegas.
Mi pregunta le molestó visiblemente, sin duda porque se la esperaba.
– Estoy solo, como puede ver – dijo frunciendo sus labios delgados.
No me cabía en la cabeza ni un solo instante que pudiera ser él toda la delegación. Era totalmente absurdo.
Insistí:
– Hablo de la delegación oficial enviada cada año por el gobierno a la Noche del Imoko.
Caigo en la cuenta hoy, al intentar recordar esos acontecimientos para poderlos relatar con fidelidad, que fue en ese preciso momento cuando la situación se me fue de las manos. Se me presentaba una buena ocasión para atrapar al recién llegado, para hacerle sentir que había olido su impostura y que se jugaba mucho. Desdichadamente, pierdo casi siempre todos mis reflejos en los momentos decisivos cosa que no falló tampoco esta vez. Vio que me intimidaba y me lanzó una mirada a la vez irónica y compasiva. Me daría cuenta posteriormente de que Christian Bithege era un conocedor temible del alma humana.
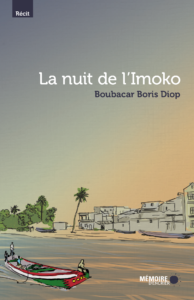
Retomamos el camino de Yinkoré. Su Volvo ya no estaba en muy buen estado: el techo del coche estaba rasgado, unos cables colgaban por debajo del volante y el interior olía a gasolina. Había además por el piso y entre los asientos cáscaras de mandarina y botellines de agua mineral Montana.
Permanecimos silenciosos durante todo el trayecto. Él tenía cara de pocos amigos y de todos modos yo no tenía tampoco ganas ningunas de charlar. Todo tipo de preguntas se atropellaban en mi cabeza. ¿Por qué el gobierno había decidido enviar a un único funcionario a la Noche del Imoko? Nunca antes había ocurrido nada tan raro. Mucho antes de haber sido destinado a esa ciudad, sabía que cada siete años los ministros, los diputados, los jefes de las grandes empresas y el presidente de la República en persona acudían en masa para hacerse filmar a los lados del soberano de Yinkoré. Mis lectores saben tanto como yo por qué ha sido siempre tan vital para nuestros políticos ser del agrado de ese viejo monarca lunático y avaricioso. No me extenderé así pues sobre el tema. Pero por el contrario sí me gustaría que me dijeran por qué la noche del Imoko había perdido de repente su importancia ante los ojos de esas gentes. ¿Habríase decretado sin que yo lo supiera que no se seguiría votando más en nuestro país? Algo me parecía en todo caso cierto: los habitantes de Yinkoré, que habían terminado por izar la noche del Imoko a la dimensión de un acontecimiento planetario, habrían de tomarse muy mal esa decisión. Empecé a temer por Christian Bithege y por mí mismo. Simplemente, no me lo imaginaba en absoluto levantarse y frente a toda la corte real pronunciar un discurso en el nombre del jefe del Estado. Una afrenta de tal gravedad podía costarle la vida en el acto. Yo era un funcionario como él, él se alojaría en mi casa, y eso me ponía en peligro a mí también.
A la llegada a Yinkoré, le indiqué casi a disgusto el camino de mi casa. Al verlo poner sus cosas en un rincón del salón, no pude evitar volver al tema que me preocupaba tanto:
– Sabe usted, había mandado preparar varias habitaciones para usted y sus colegas…
– Con una bastará – dijo cortante.
Al igual que todos los funcionarios con destino en el interior del país, disponía de un alojamiento bastante amplio. Quise instalar a mi huésped en la pieza grande reservada a los jefes de delegación, pero rehusó tras una breve inspección. Estaba demasiado cerca, para su gusto, de la cocina.
Gilbert, el boy, le preparó otra habitación.
La cena fue triste como me lo esperaba. Mi invitado no tocó a penas los platos de carne -brochetas de cordero y de gallina pintada-, pero disfrutó con Biraan Jóob, esas mangas harinosas y dulces, que cortaba con cuidado en finas lonchas antes de dejarlas deshacerse en su lengua. Le ofrecí vino. No bebía y me lo dejó claro señalando la botella de Montana que tenía enfrente. Los remilgos de ese frugívoro-bebedor-de-agua, era algo que empezaba a fastidiarme seriamente.
Echaba de menos, sobre todo, esa noche, ciertas cenas con otros funcionarios de la capital en misión por Yinkoré. Esos eran mucho más divertidos, todo sea dicho: armaban un gran follón desde la primera noche en mi casa, pero a mí eso me encantaba. Volvían al menos a darle de nuevo vida a la casa, tan triste desde que Clémentine se había largado con Sambou, uno de los enfermeros de mi servicio. Con ellos, a la conversación no le faltaba nunca picante. Se emborrachaban con tiko-tiki, nuestro vino de palma que es muy fuerte como es bien sabido. Los oigo jurarse, con sus voces pastosas de borrachos, moralizar la vida pública de nuestro país. Iban primero a poner un término a la ronda infernal de las alianzas políticas contra natura y de las traiciones y restablecer la pena de muerte, pan–pan contra los crímenes económicos. El hospital está mal construido, sus muros se derrumban sobre los enfermos, ¡fuego y más fuego contra el empresario corrupto! Ya está bien, esas cosas debían ser dichas de una vez por todas, muy claramente, los blancos nos joden con sus derechos del hombre, no tenemos la misma historia, jé, jé, que se limpien ampliamente el culo con los dólares de su ayuda, ja, ja. Después de haber desarrollado esos vigorosos proyectos de reforma política, poníamos la música a toda leche, las chicas de Yinkoré estaban ahí, nos contoneábamos todos juntos en una pista improvisada y se quedaban en nuestros brazos hasta la salida del sol.
Recuerdo también que mis colegas de Mezara planteaban todo tipo de preguntas, algunas de ellas muy ingenuas, sobre las costumbres de los habitantes de Yinkoré. Por supuesto, querían siempre saberlo todo sobre la famosa noche del Imoko. ¿Era cierto que nadie había visto jamás al rey de Yinkoré comer o beber? ¿Y esa historia de pasar la noche entre las estrellas? ¿Era cierto, eso, que remontaba al cielo con la Reina-Madre que no cesaba de quejarse de su artritis durante la ascensión y de decir que estaba hasta más arriba del moño, que eso no era evidentemente ya una ocupación propia de su edad? Mis invitados parecían siempre más bien escépticos, todo eso les parecía demasiado lindo-lindo, pero yo, yo no quería meterme en cosas tan complicadas. Me limitaba a repetirles lo que ellos ya sabían. En Yinkoré, cada siete años, los Dos Ancestros se levantan de entre los muertos y durante toda una noche, la noche del Imoko, les dicen a sus descendientes cómo deben comportarse durante los siete años siguientes. Así de sencillo. Es la noche en la que todos los criminales quedan desenmascarados, la noche en la que las mujeres infieles, los maridos indignos y los jefes injustos reciben una llamada al orden por la voz encolerizada y atronadora de los Dos Ancestros. Todo Yinkoré queda petrificado por el miedo, porque cada cual teme que en su cólera los Dos Ancestros hagan desaparecer la ciudad bajo las aguas o bajo una colada de lava incandescente. El reino aguanta el resuello hasta el alba y, antes de regresar a sus nubes, los Dos Ancestros dan a conocer el nombre del que está llamado a sentarse durante siete años sobre el trono milenario de Yinkoré.
Como ya lo he dicho, mis huéspedes sabían ya todo eso. Después de todo, no habían sido elegidos al azar para representar al gobierno en la noche del Imoko. Sin embargo, estaban todos con ganas de oír detalles insólitos, el género de cosas que a uno le gusta contar a sus amigos después de un largo viaje. Algunos de ellos se extasiaban, por ejemplo, del hecho de que los Dos Ancestros eran hombre y mujer. Veían en ello la prueba de un sentido innato de la equidad entre los habitantes de Yinkoré, una “perspectiva de género” antes de la letra y, para decirlo sin falsa modestia, una magistral lección de “buena gobernanza” para el resto de la humanidad. Me encontraba algo conmocionado por la frivolidad de mis colegas funcionarios, pero los encontraba, después de todo, bastante simpáticos y llevaderos.
¡Cuán diferente era la tarde con Christian Bithege! Bajo la pálida luz del salón, cómodamente instalado en un sillón, hojeaba sus documentos lanzando de vez en cuando una mirada vacua a su alrededor. La atmósfera era tan pesada que Gilbert, mi boy, ponía morros de los días malos. Además, me dijo, después, que había detestado a Bithege desde el mismo instante en que lo vio salir del Volvo azul.
Al día siguiente fuimos a comprar plátanos y guayabos al mercado. Gilbert hubiera podido hacerse cargo en vez de nosotros, pero Bithege tenía ganas de descubrir el centro de la ciudad de Yinkoré.
No faltaban sino cuatro días para la Noche y, por cada lado de la calle principal – de hecho, una amplia banda de laterita -, era el mismo ajetreo de los preparativos de la ceremonia. Bithege y yo nos cruzamos con varios grupos de danzarines montados en zancos, con silbatos en la boca. Chicas jóvenes aventaban o pilaban mijo tarareando viejas melodías. La noche del Imoko estaba naturalmente en el centro de todas las conversaciones. Algunos echaban pestes contra la subida repentina del precio del azúcar y del aceite y otros apostaban a que la Noche traería por lo menos dos millones de visitantes a Yinkoré. Varias personas alzaron la cabeza de su faena para saludarnos a la vez que observaban de reojo a mi compañero. Bithege les contestaba siempre con un vago movimiento de cabeza, pero con la mente puesta visiblemente en otro sitio. Me pregunto hoy, con la distancia, si algunos no habían presentido, desde ese instante, la tragedia que iba a ocurrir poco después. Cabe decir que al acercarse la noche del Imoko, los vecinos de Yinkoré no son del todo los mismos. Esperar la llegada de los Dos Ancestros está casi por encima de sus fuerzas y se ponen muy tensos. Una vez de regreso a la tierra, los Dos Ancestros se ven en la obligación de hablar: ¿qué van a decir? Nadie lo sabe de antemano y todo acontecimiento más o menos inesperado – la presencia de Christian Bithege en Yinkoré, por ejemplo – se interpreta con una mezcla de inquietud y de esperanza, como un presagio.
– La gente me parece algo nerviosa – declaró el extranjero.
– ¿Qué le hace decir eso?
– Salta a la vista.
Ese tipo era realmente especial.
– Tiene usted razón – admití -, hay siempre cierta tensión en el aire antes de la aparición de los Dos Ancestros. Será mi tercera noche y voy a sentir las mismas sensaciones que la primera vez, hace de eso catorce años. Es una experiencia que no se puede olvidar.
– No se preocupe, todo irá muy bien.
Se había expresado en un tono bastante despectivo. Parecía decir que todo ese fregado, era un numerito para llevar sujeto de la correa al pequeño pueblo. No estaba yo muy lejos de pensar como él, pero así y todo me sentí algo vejado.
Nos paramos delante del puesto del viejo Casimir Olé-Olé, vendedor de fruta. Hice las presentaciones.
– El Señor Bithege ha venido para la Noche. Representa al gobierno este año.
El funcionario hizo un movimiento con la cabeza y se inclinó ligeramente. Los dos hombres se tantearon sin mediar palabra durante unos segundos a la vez que se estrechaban la mano.
El viejo Casimir Olé-Olé era lo que se suele llamar todo un personaje. Había construido una choza en el umbral de su casa, justo frente al mercado, y permanecía sentado allí todo el santo día, moviendo sin cesar un espantamoscas por encima de su género – mangas y fruta ditax, lonchas de nuez de coco y jareas. Se esforzaba como un loco por parecer tonto e incluso completamente insignificante, y para mí que su mayor sueño era metamorfosearse en sombra para poderse deslizar por todas partes sin ser visto. Todo en él quería decir: “Cierto, me llamo Casimiro Olé-Olé, ya me ve usted frente a usted, pero se lo suplico, olvídese de mí, no existo.” El astuto buen hombre aparentaba de igual modo ser sordo. Dijérale usted lo que le dijera, siempre le pedía que repitiera su frase colocando, con gesto característico, una mano pegada al lóbulo de su oreja derecha. Pero mientras le hacía su pequeño teatrillo, sus ojos maliciosos decían a las claras que le había entendido perfectamente. Además, cada vez que observaba a Casimir Olé-Olé sin que él lo supiera, me daba la impresión de que vigilaba las idas y venidas de todos los vecinos de Yinkoré y que se chiflaba por saber lo que cada uno de ellos pensaba a cada instante de su existencia. Sospechoso y solitario, Casimir Olé-Olé era para mí un enigma absoluto. Aunque viviera en la miseria, me decía yo a veces para mis adentros que el día de su muerte se encontraría bajo su colchón una muy importante cantidad de dinero, millones tal vez; otras veces, estaba yo casi convencido de que él trabajaba en secreto para la policía.
Si traigo a colación todo eso, es sobre todo para dar a comprender hasta qué punto me encontraba excitado por el encuentro entre Christian Bithege y Casimir Olé-Olé. ¿Bajaría por fin este último la guardia? Era lo único que me interesaba y, hasta cierto punto, no me sentí defraudado.
De manera bastante poco habitual, Casimir Olé-Olé se mostró más bien solícito hacia nuestro huésped y llevó la conversación, con voz neutra, a la Noche del Imoko. De llevarse por lo que decía, era mostrar una gran sabiduría dejar a los muertos decidir por los vivos.
– Pienso también yo que se trata de una buena idea – declaró Bithege pesando personalmente los plátanos que acababa de elegir uno por uno, con mucho esmero.
Su tono era tan neutro que no pude averiguar si lo decía en serio o si se burlaba de los vecinos de Yinkoré. Se sintió sin embargo algo molesto cuando Casimir Olé-Olé le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Lo hizo y el vendedor de fruta se exclamó:
– ¡Sí! ¡Así por lo menos se puede estar tranquilo, los muertos son más justos que nosotros!
El extranjero hizo notar entonces que en ningún sitio en el mundo se comportaba nadie de la misma manera que las gentes de Yinkoré. Tras breves segundos de reflexión, añadió con aire de entendido:
– Mas ¿cómo saber quién tiene razón?
Olvidándose de hacerse el sordo, Casimir Olé-Olé lo miró largamente y dijo:
– Yo, Casimir Olé-Olé, no sé quién tiene razón… Pero digo esto: ¿por qué no tendríamos nosotros razón, los de Yinkoré? ¿Quién puede decirme por qué todos los demás tendrían razón, de una forma u otra, y nosotros no?
Al momento de pagar, Bithege le entregó un billete de cinco mil francos. Casimir Olé-Olé intentó timarlo fingiendo no tener cambio. En una fracción de segundo, el funcionario entró en un estado de cólera fría, terrorífica, pero casi imperceptible. Hizo cuanto pudo por ocultarlo, pero descubrí en él una violencia súbita e incontrolable; me di cuenta de que estaba decidido a montar un escándalo y tal vez incluso a pegarle a Casimir Olé-Olé. Con la mano abierta, insistía con aspecto terco para recibir lo que se le debía. Alcé la vista hacia el viejo vendedor y cuando nuestras miradas se encontraron, comprendí que acabábamos de comulgar en un odio silencioso hacia el recién llegado. Me pareció que Bithege se dio cuenta, pero que pasaba por completo.
Cuando nos alejamos puntualizó:
– Es un punto fino, ese Casimir Olé-Olé.
El vendedor de fruta lo había intrigado y contaba conmigo para captarlo mejor. Sentí una mezquina satisfacción al no hacerle ese favor. Ignoraba entonces que el extranjero había montado, desde antes de venir a Yinkoré, su pequeña red de informadores. Debió distribuir buenos billetes de banca, porque se había hecho con amigos hasta en el mismísimo Palacio real donde, dicho sea de paso, nunca me atreví a meter el pie.
La expresión “palacio real” puede llevar a risa tal vez, pero no conozco ninguna otra para designar la casa del Rey, aun cuando el soberano en cuestión, alcohólico y extravagante, no tenga otra preocupación sino la de hacer votar a sus súbditos en todas las elecciones nacionales por el candidato más generoso por sus toneladas de arroz y los billetes de banca.
___________________
Si hay un día que no olvidaré en mi vida, ese es en el que oí a Christian Bithege pronunciar por primera vez el nombre del Príncipe Koroma. No era ningún crimen pronunciar el nombre del Príncipe, pero tampoco era muy prudente hacerlo. En Yinkoré, no nos metemos en los asuntos de los grandes del reino, les obedecemos sin ni tan siquiera pretender saber quiénes son, dónde viven y cómo se llaman. Le aconsejé por consiguiente a Bithege que fuera con cuidado. En vez de callar, quiso que yo le diera mi parecer sobre las posibilidades que tenía el Príncipe Koroma para llegar a ser Rey de Yinkoré.
– Los Dos Ancestros no han hablado aún – contesté prudentemente.
Declaró con aspecto de alguien que no era incauto:
– ¡Venga hombre! ¡Por favor! Siempre se sabe ese tipo de cosas por adelantado.
– Pues bien, yo no sé nada de eso, Señor Bithege.
Estaba cada vez más harto de sus ademanes arrogantes y quería dejárselo claro. Eso no le impidió insistir:
– Usted está por aquí desde hace quince años, usted debe conocer bien al Príncipe Koroma.
– Ya se lo he dicho, su conducta nos pone en peligro.
– Debo saberlo todo, ¿entiende usted eso?
Había elevado la voz sin parecer particularmente enfadado.
– No sé nada sobre el Príncipe Koroma – dije en un tono firme -. Hablemos de otra cosa, por favor.
Mi mentira pareció divertirle.
– En ese caso, se lo voy a presentar – lanzó con medido desparpajo.
– ¿Presentarme a quién…?
– Al Príncipe Koroma
– ¿Seguro?
Me hubiera gustado poder mostrar una feroz ironía, pero mi corazón latía muy fuerte. Ese tipo debía estar completamente chiflado para comportarse de manera tan insensata.
– He tenido varios encuentros con el Príncipe – dijo -. Ha prometido venir a verme aquí.
Me puse casi amenazante:
– No me gusta que me tomen el pelo, Señor.
Estábamos juntos desde hacía unos días y era la segunda vez que lo trataba de “señor”. Me habló entonces con gravedad, casi como a un amigo:
– No le estoy tomando el pelo. Me he visto con el Príncipe en dos ocasiones. Hablar con la gente de importancia es parte de mi trabajo. Usted debe saberlo. No soy como los que venían a Yinkoré antes que yo.
El mensaje era sin ambigüedad: Christian Bithege me pedía que eligiera mi campo. Después de todo, también yo estaba al servicio del Estado. Tal vez afectado por mi desasosiego me confió con el mismo tono condescendiente:
– Voy a tener un tercer encuentro con el Príncipe Koroma y es importante que nadie nos vea juntos esta vez. Vendrá discretamente a su casa, pero eso debe quedar entre nosotros…
A partir de ese instante me sentí a la merced del extranjero.
Estuvimos hablando de todo y de nada durante dos o tres horas, y sin quererlo del todo y sin tener tampoco la fuerza de pararme, le dije todo cuanto quiso saber del Príncipe Koroma. Me hizo preguntas muy precisas y vi perfectamente en varias ocasiones que estábamos pasando la frontera que separa una conversación normal de un interrogatorio en toda regla. Con el paso de los minutos, me pareció con toda claridad que lo que se jugaba, era el destino político del Príncipe Koroma. Christian Bithege quería que el príncipe sustituyera a su padre casi centenario, pero la aparente inestabilidad mental de Koroma lo hacía dudar.
– ¿Ese Príncipe, está verdaderamente… capacitado?
Esa pregunta se había repetido varias veces en la conversación, de manera insidiosa o abiertamente. Significaba: sabrá ciertamente lo que nos debe, pero ¿será lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las intrigas de sus enemigos?
A mí me gustaba el Príncipe Koroma y, por abogar a su favor, me decidí a revelar a Bithege una pequeña anécdota personal. Le dije que el Príncipe había venido ya a casa.
Se animó de inmediato:
¿Ah, sí…? ¿Y eso, cómo?
No lo había visto aún tan poco dueño de sí.
– He aquí cómo ocurrió – contesté -. Una noche tocaron a mi puerta hacia las tres de la mañana. Abrí. Era el Príncipe Koroma. Me traía al hijo de uno de los guardianes del Palacio. El chaval de cinco o seis años tenía una crisis de paludismo…
– Un chaval de cinco o seis años… repitió sin apartar sus ojos de mí. ¿Y después?
– Le puse una inyección al niño.
Bithege tuvo un gesto de impaciencia. “Debe pensar que somos ambos patéticos aficionados, el Príncipe Koroma y yo” – me dije. Mi historia lo le interesaba y tal vez la encontraba ridícula.
– Tiene muy buen corazón, el Príncipe – declaró -. ¿Pero no está usted hablándome de un gran soñador? ¿No se trata de uno de esos jóvenes idealistas que se imaginan que se puede cambiar a los hombres?
Me sentí entre la espada y la pared. Y por cierto, ¿quién era ese alto funcionario venido de Mezara? No me había dicho aún en qué consistía su trabajo allá, en los despachos de la capital, pero yo empezaba a tener mi pequeña idea al respecto. Me las estaba tratando, sin duda, con un alto responsable de la policía política. Me vi en la obligación de admitir, de todos modos, que había calado por completo al Príncipe Koroma. Este no encajaba bien en la casa real de Yinkoré, rota por sangrientas rivalidades. Con su aspecto algo melancólico, de alma profundamente bondadosa, era como un ángel perdido en ese universo implacable.
Todo eso, Bithege lo sabía, buscaba simplemente una confirmación. Sonreí interiormente pensando que la única manera de ayudar al príncipe Koroma era decirle a Bithege: “¡Ese tipo, que quede entre nosotros, es un cabrón de la peor especie, está dispuesto a todo con tal de lograr sus fines y, puede usted creerme, su mano no le temblará en el momento de abatirse sobre sus enemigos!”
Pero no pude con mi condición.
– En Yinkoré, todos quieren al príncipe Koroma – machaqué, al contrario, como último recurso.
– ¿Por qué?
– No lo sé muy bien.
Era una respuesta absurda y me lo hizo notar a su manera socarrona:
– Debe haber alguna razón… ¿En qué términos se suele hablar con mayor frecuencia de él?
– Se dice que respeta la religión de sus ancestros. Es por eso por lo que es apreciado por los habitantes de Yinkoré.
– Respeta la religión de sus ancestros…
Era como si Bithege tomase nota mentalmente de esa información.
Insistí:
– Es un joven que ignora la duda. Muchos de los miembros de la familia real juegan con … con…
Me costaba encontrar las palabras y me animó a que continuara:
– Siga, lo entiendo muy bien…
– Admiro su fuerza.
– ¿Su fuerza? ¿Qué quiere usted decir?
– Sabe usted, cuando le cuentan a uno que sus ancestros muertos desde hace siglos, regresan cada siete años a la tierra para un breve palique nocturno, por mucho que uno quiera creérselo, hay a veces días en los que uno se pregunta si todo eso es cierto.
– Veo lo que quiere decir usted – observó el extranjero con una sonrisa ambigua.
– Pues bien, creo que hay que ser fuerte para no dudar nunca. Hay unos listillos que piensan que todas esas historias sobre esos Dos Ancestros no son sino unas bromas pueriles, pero de las que se aprovechan para dominar a sus semejantes y enriquecerse. Y hay también miles de buenas gentes que se mantienen, ellos sí, en la plena luz de la esperanza. El Príncipe Koroma está entre los que no dudaron nunca. Está realmente persuadido de que los Dos Ancestros abandonan sus tumbas para venir a pasear durante una noche por las calles de Yinkoré.
– A eso se le puede llamar también ingenuidad, ¿no le parece a usted?
Su rostro permaneció impasible y no logré saber si se felicitaba o no por el candor del Príncipe. Le contesté tras un momento de reflexión:
– Es posible. Tal vez sea también que eso demuestre sobre todo su fuerza moral.
Asintió lentamente con la cabeza, pensativo:
– Pero, después de todo, ¿de qué sirve la fuerza moral sin la fuerza monda y lironda?
Era difícil saber qué replicarle a eso.
Añadió:
– Por lo demás, estoy perfectamente de acuerdo con usted, centenares de millones de personas en la tierra se las apañan muy bien con fábulas completamente delirantes. Eso es lo que el Casimir Olé-Olé quiso decirnos ayer… Admitir ser los únicos que no tienen nunca razón, eso es algo que no tiene sentido ninguno, significa resignarnos a una lenta muerte espiritual. Quimeras por quimeras, ¿por qué no confiar en las de nuestros ancestros?
Lo que acababa de decir ahí, era un punto a favor del Príncipe Koroma. Remaché el clavo:
– El Príncipe Koroma hará grandes cosas por los habitantes de Yjinkoré. Tal vez haya llegado el momento para este reino de tener a su cabeza un ser de una pureza de alma tan elevada.
El extranjero sonrió con aire cómplice, pero sin dejar transparentar nada de sus sentimientos reales:
– Pureza de alma… Es usted filósofo, usted, por lo que veo.
Continúa leyendo la segunda parte aquí
Primera parte de la reedición del relato “La noche del Imoko” del escritor y periodista Boubacar Boris Diop, que se encuentra dentro del libro titulado igual. El texto original fue publicado en 2013 por Ediciones Mémoire d’Encrier. Boubacar Boris Diop retomó su texto antes de volver a publicarlo en 2020, por separado, en SenePlus. La segunda parte se publicará el 14 de enero de 2021. La traducción al español fue realizada por Pedro Suárez y Kiri Miranda.
Boubacar Boris Diop es novelista, ensayista, dramaturgo, guionista y periodista y es considerado uno de los grandes escritores actuales de África. Fundó la editorial EjoWolof Books en la que se publican obras escritas en wolof, lengua senegalesa aunque también se habla en otros países de la región de África occidental.