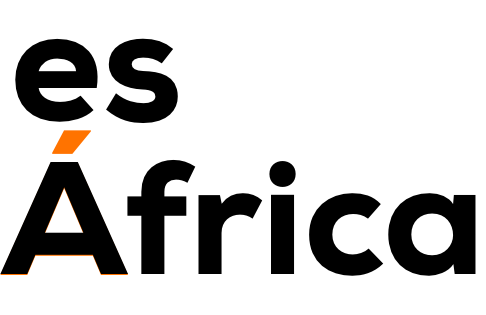¿HACIA UN CAMBIO DE ALIANZAS?
Cuando, hace año y medio, inicié esta serie de artículos -interrumpida para enfrascarme en mi última novela ¿Qué mató al joven Abdoulaye Cissé?-, Europa todavía respiraba tranquila, pues todo estaba bajo control en su patio trasero y las cosas parecían discurrir con rutinaria normalidad. Habituados a las «excentricidades» africanas, llegaba en sordina algún chirrido desde sectores estridentes que proclamaban su hartazgo de décadas, cuando no de siglos, de insulsa palabrería que apenas aportaba cambios a su vida. Apenas se prestó atención a las claras señales de malestar. Por ello asombra la virulencia de lo acontecido en los últimos meses, que sorprende e inquieta fuera de África, pero dentro satisface porque parece despertar a Occidente de su autocomplaciente hedonismo. Ante su gravedad, arrecian las preguntas recurrentes: «¿Qué pasa en África?» «¿Qué quieren los africanos?». Pero ni son novedad ni veleidades caprichosas los últimos sucesos en diversos países del continente, al norte y al sur del Sáhara. Si acaso, lo sorprendente es que hayan tardado en producirse. Y todo indica que la «fiebre regeneracionista» será tan contagiosa como irreversible. Pueden equipararse las actuales convulsiones con la efervescencia vivida al alzarse victoriosa la causa de la libertad tras la II Guerra Mundial, a la cual África contribuyó de modo destacado con su esfuerzo humano y económico, suministrando material estratégico imprescindible para abastecer las fábricas de pertrechos bélicos y, sobre todo, vertiendo en suelo lejano la sangre de sus jóvenes, aunque el relato posterior minimizase o ignorase su aportación. Si en 1945 se exigía el fin del dominio colonial -cuya teoría y práctica apenas diferían de los modos del totalitarismo fascista derrotado- y por tanto el autogobierno, hoy las prioridades se resumen en las metas aún no logradas: libertad, desarrollo y dignificación. Porque está claro que, tras más de medio siglo de supuestas independencias de soberanía controlada, los mismos retos siguen en pie.
Desde entonces, lustro tras lustro, el africano continúa clamando por el reconocimiento de su condición de ser humano, que sea concebido y tratado como persona por los demás miembros de su especie, en sus países y en todo lugar. En un tiempo en que parece haber alcanzado el género humano su mayor grado de bienestar sobre la Tierra, el africano -y por extensión la raza negra– considera que debe dejar de ser el paria del mundo, merecer el mismo respeto que los demás y gozar de los ingentes recursos que producen sus naciones. Muy adentrado el S. XXI, cuando los más elementales derechos son extendidos a los animales, el africano sigue viviendo peor que las bestias, sigue exigiendo su derecho a la vida y sigue reclamando su libertad, razones suficientes para forzar un cambio en relación con los otros humanos, comprobados el desdén o la indiferencia que suscitaron siglos de abusos. Esa es la razón que subyace bajo los actuales movimientos telúricos, que amenazan con socavar valores que se consideraban arraigados, cuyas consecuencias podrían alterar de modo sustancial la interacción establecida desde hace un milenio entre africanos y europeos. De ahí, la actual zozobra. Sin embargo, como suele ser en los albores de todo cambio social determinante, podría parecer ahora que las posturas maximalistas, mucho más vocingleras, imponen su sello; pero el triunfo o fracaso del radicalismo estridente dependerá de la manera de abordar los desafíos. Asistimos hoy a la fase inicial en que todo puede ser «replanteado», reconocía semanas atrás Gilles Kepel en el semanario L’Express. Aunque este reconocido experto en la relación entre Francia y los países árabes se refería al actual y virulento desencuentro franco-argelino, puede extenderse la reflexión al conjunto de los vínculos entre africanos y europeos.
En efecto, Argelia agudizó en septiembre pasado su táctica de arrinconamiento del francés para anteponer el inglés. La decisión adoptada por el Frente de Liberación Nacional (FLN), muñidor de toda acción política desde la independencia, no puede causar perplejidad al observador atento; sabido es que, pese a una relación de 132 años compartiendo lazos históricos, económicos y culturales estrechos –Albert Camus, premio Nobel de Literatura, nació y creció en Dréan, como otros iconos de la intelectualidad gala-, los resentimientos no cesaron con los Acuerdos de Evian, que pusieron fin a la crudelísima guerra anticolonial librada entre 1954 y 1962. Un síntoma más del paulatino y traumático retroceso de la influencia de París en África, continente sobre el que, desde la Conferencia de Berlín de 1885, ejerce un férreo tutelaje colonial, poscolonial y, para muchos, franceses incluidos, neocolonial. Esa pérdida de ascendencia tiene sus causas: como el resto de los antiguos imperios coloniales, Francia parece incapaz de asumir su propia historia, plagada de sórdidos y tenebrosos episodios, nada alejados de la barbarie conocida en Europa bajo la dominación nazi. Y los pueblos colonizados, carentes de medios propios que equilibren el falaz relato esparcido por el colonialismo, se niegan a seguir manteniendo con su silencio la vigencia de falsedades humillantes. Se necesitan textos consensuados, aceptables para todos, que expliquen con honestidad y objetividad cuanto atañe a la interacción afroeuropea desde el S. XVI, que expongan la realidad de los hechos y cada parte asuma su responsabilidad. Sería un buen comienzo para una nueva etapa, destinado a serenar los ánimos; al tiempo, un principio de reparación del daño causado, otra de las reivindicaciones africanas ignoradas. Sin acciones como estas, es fácil ver que las grietas que se abren serán un foso cada vez más profundo.
Se podrá indagar más sobre ello con el tiempo, pero, con los datos disponibles, parece errónea la insistencia de observadores y analistas europeos -propia del cortoplacismo instalado en su sociedad– en atribuir la actual efervescencia africana a un giro copernicano en busca de nuevas alianzas que debiliten la influencia occidental, socavando la «estabilidad» de «países frágiles», baluartes de su frontera sur. Aunque la guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania y otros episodios pudiesen alimentar tal percepción, puede considerarse mera especulación o quizá parte de los bulos destinados a la desinformación en esta renovada «Guerra Fría». Varias razones aconsejan mayor comedimiento: primera, que campañas de desprestigio similares se produjeron a finales de los años 50 y primeros 60, en lo álgido de las luchas por la independencia; líderes políticos y sociales que únicamente perseguían la liberación de sus países fueron tildados de «comunistas» sin serlo; alguno fue eliminado en base a esa artera premisa, como los cameruneses Félix Moumié y Rubén Um Nyobé; otros derrocados y asesinados, Patrice Lumumba (R. D. de Congo) y Sylvanus Olympio (Togo), verbigracia; Kwame Nkrumah (Ghana) o Modibo Keita (Mali) serían violentamente apartados del poder y perderían la vida de modo ignominioso: cabezas emblemáticas de un elenco demasiado amplio. Y creemos que se debe evitar repetir tamaño error, que echó de bruces a no pocos al bloque oriental y, para desgracia de sus pueblos, tuvieron que «tropicalizar» el marxismo a marchas forzadas sin haber leído nunca a Karl Marx. Segunda: por mucho que pueda disfrazar su ideología, el discurso conocido de las jerarquías emergentes, y el debate público que suscita entre los ciudadanos, no permite sacar tal conclusión; responde más bien a una toma de conciencia del papel de sus naciones y de su continente en el mundo actual: la necesaria asunción de una soberanía real que anule la continua y deshonrosa injerencia extranjera para ocupar el lugar que creen debe tener África en la escena internacional. Tercera: cuanto se percibe como «sentimiento antifrancés», «antioccidental» e incluso «antiblanco» es, en realidad, un rechazo de la humillante dependencia y demás oprobiosas vejaciones infligidas a los africanos desde el S. XVI hasta ahora mismo. En definitiva: se quiere afirmar la propia mayoría de edad, que los africanos dejen de ser tratados como eternos niños míseros y desvalidos. ¿Qué se espera que sientan sus moradores al norte y al sur del Sáhara ante los cadáveres que arroja el Mediterráneo a las playas o cuando sus parientes regresan «devueltos en caliente» sin haber cometido más «delito» que intentar buscar una vida mejor? Si Francia está en el epicentro de la crisis, se debe exclusivamente a su papel como «centinela visible de Occidente» en África, sin olvidar otros cometidos desempeñados en esta historia de marrullerías seculares.
Artículo redactado por Donato Ndongo-Bidyogo.