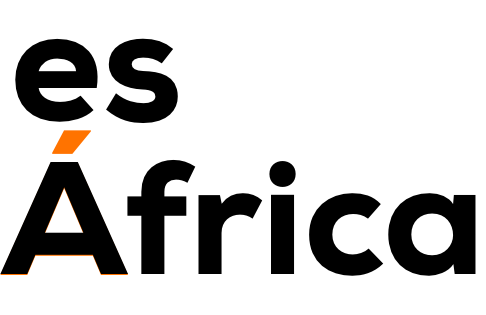3. Según lo que Dembo había creído comprender, solo los líderes de las grandes potencias y los patronos de las grandes multinacionales tenían una visión de conjunto, perfectamente coherente, de los acontecimientos mundiales.
¿Iba no obstante a fundirse en el rebaño y ponerse a balar aquel Yo soy Charlie inepto y embaucador? No, las cosas no podían ser tan simples. Le costaba entender el súbito entusiasmo de millones de personas por el pensamiento único en el momento preciso en el que se imaginaban actuar de esa manera, y a veces hasta sinceramente, en nombre de la libertad de consciencia y del respeto a la diversidad de opiniones.
Dos palabras acudieron a la mente de Dembo. Ingenuidad. Cinismo. No le gustaba ninguna de las dos. Y Dembo Diatta sabía muy bien qué episodio de su modesta carrera literaria había terminado por hacer de él un hombre suspicaz y, se pitorreaban algunos a sus espaldas, casi paranoico.
Este episodio merece ser tratado con detenimiento.
Al haberse empeñado cierto día en escribir por fin una “pieza de teatro total”, había decidido intentarlo todo para entender mejor, concretamente y desde dentro, por decirlo así, las guerras, atentados-suicidas e insurrecciones populares, banales ahora hasta el punto de que ya nadie los toma en consideración. Le importaba por encima de todo cerrarle el pico con su futura obra maestra a todos aquellos que veían en él, sin jamás atreverse a decirlo abiertamente, un escritor menor, capaz tan solo de ganarse los vivas de un público inculto mediante recursos escénicos groseros.
El experimento estuvo a punto de volverlo loco.
Es menester decir también que, como de costumbre, Dembo Diatta no se anduvo con chiquitas. Él, que, hasta ahora, no se había interesado sino por las páginas deportivas de los periódicos, se impuso la obligación de espulgar mamotretos y documentos en línea sobre Irak, Somalia, Sudán, Afganistán y Mali. Naturalmente obstinado y meticuloso, lo anotaba todo y no rechistaba ante cualquier trabajo de verificación. Según lo que él había creído entender, y ese era un punto esencial de su enfoque, solo los fomentadores de guerras, los mercaderes de armas, los líderes de las grandes potencias y los patronos de las multinacionales tenían una visión de conjunto, perfectamente coherente, de los acontecimientos mundiales. Y también eran los únicos en tener una idea más o menos neta de lo que sería, dentro de cincuenta años, la tierra de los hombres. Dembo se esforzó pues por hacer como ellos, deslastrarse de todo romanticismo y no exaltarse nunca por un desastre humanitario o por una guerra civil u otra. Tenía que haber obligatoriamente un vínculo entre todas esas catástrofes, como entre las sesenta y cuatro piezas de un tablero de ajedrez. “¿Incluso entre Costa de Marfil y Ucrania?”, le objetaban. “¿Por qué no?”, les replicaba a los burlones, “yo, desde luego, no puedo descartar nada de antemano”. Seamos francos: a veces, sí, Dembo – que se autoproclamaba fascinado por “el inmenso silencio de China”- sobrepasaba un poco los límites de la suspicacia. Además, sus amigos recelaban de su brusca y tardía pasión por la política internacional y sospechaban que podría estar cayendo en las teorías del complot. A lo que respondía con una sonrisa de desprecio: “¡Es cierto que hay centenares de miles de teóricos de la conspiración, muchos de los cuales completamente majaretas, pero eso no quita para que haya, de vez en cuando, complots y manipulaciones muy reales!”. Y añadía: “¡Pueden ustedes creerme, hay aún cantidad de esas puñeteras maniobras de desestabilización ocultas y, si no, este menda, Dembo Diatta, no es el hijo de su padre y de su madre!”.
Como era de esperar, Dembo Diatta no escribió jamás su magistral obra de teatro. Solos habían sobrevivido a su extenuante búsqueda de la verdad, entre los ficheros de un viejo MacBook Pro, un titular pretencioso y sibilino (“El tiempo de las Siete miserias”) y algunos esbozos de diálogos e indicaciones para una improbable intriga. Pero su pequeña incursión por el corazón de las tinieblas no había sido del todo vana. Lo había transformado incluso, literalmente, en un hombre diferente. Le había enseñado a desconfiar de las falsas evidencias que con astucia dejaban caer los medios en los oídos de los ciudadanos de a pie. Ninguna declaración de los líderes de los países ricos le parecía del todo anodina. No era a Dembo Diatta a quien se le podía hacer tragar, por ejemplo, la fábula simplona de un mundo dividido en amigos y enemigos de las libertades individuales. Los bombardeos de la OTAN contra Libia lo habían cabreado y a la vez divertido. No había creído evidentemente ni un solo instante en que, si se había soltado a unos jóvenes libios histéricos contra Muamar el Gadafi, cruelmente torturado y luego degollado en las calles de Sirte, había sido para impedirle “masacrar a su propio pueblo”. A fuerza de mentir una y otra vez, esos golfos de verbo florido terminaban siendo pillados públicamente como les pasó en Irak, pero eso no cambiaba nunca nada. Su apuesta soberbia por la amnesia de las masas populares seguía triunfando siempre.
Hacia las cinco de la tarde, Dembo se volvió a vestir para ir a dar con Muriel y Christian Carpentier. Los Carpentier, actores de teatro con difusas raíces alsacianas y en la actualidad poco activos, eran la pareja más sólida y más chachi que Dembo conociera jamás.
Cálido y campechano, al contrario de Muriel, más cerebral e incluso bastante dura, Christian Carpentier provocaba siempre un impulso de simpatía, incluso por parte de quienes no sabían nada de él. Bastaba con haberse cruzado un par de veces en su ruta para empezar a llamarlo simplemente Chris.
Muriel y él improvisaban pequeñas bufonadas en teatros de bolsillo dando vueltas cada tarde alrededor de una sola y misma idea, del género: “Has notado, Madama, hablan todos de calentamiento climático, el Papa, la Reina de Inglaterra…” y al cabo de dos o tres monerías, “Madama” decía a grito pelado: “… ¡hace jodidamente frío por todas partes, Señor!”.
Eso no tenía nada de transcendental, Muriel y Chris lo sabían y les importaba realmente un bledo. Eran lo suficientemente inteligentes como para burlarse más de ellos mismos que de los demás.
Dembo estaba contento con poder tomar algo con ellos dos días antes de salir pitando para coger su vuelo en Roissy. Por desgracia, todo había cambiado desde los atentados de la mañana.
Ahora se sentía a disgusto.
“¿Tendré agallas para ser franco con esos viejos amigos?”, se preguntaba por décima vez bajando sin prisas por las escaleras de madera del hotel Galileo. Por decirlo, en una palabra, Dembo Diatta no era ni Charlie ni No Charlie. Eso es lo que querría poderles confesar a los Carpentier o incluso gritarlo por todos los tejados si le alcanzaran un micrófono. Pero en esta hora de sobre excitación patriótica, los micros no era cosa al alcance de todos y sobre todo no al alcance de un oscuro autor cómico africano de paso por la ciudad.
A la altura de la mitad de la calle Mélusine, Dembo se metió por el parque Émile Perrin. Menos de diez minutos después, pasaba el umbral del Casa Nostra. ¿Desde cuándo solía venir a este restaurante italiano de nombre tan provocador? No lo recordaba muy bien, pero empezaba a hacer bastante tiempo. Ocho o nueve años. Sin embargo, no había intercambiado la menor palabra ni siquiera una leve sonrisa de cortesía con Maria-Laura, la patrona. Hubiera sido difícil, de todas las maneras, porque, como él mismo, ella era más bien taciturna y parecía, además, embargada por una melancolía crónica desde aquel día en que su compañero, un tal Valerio Guerini, se había dado el piro con la caja y una de las camareras más exuberantes. Lo clásico, vaya. Dembo no conocía los pormenores del asunto, había oído apenas cierto día a un cliente completamente ebrio preguntarle a Maria-Laura si no echaba en falta, aunque fuera un poco, a Valerio, por lo menos un poquitín ¿eh? Eso hubiera podido salirle muy caro porque, después de haber largamente berreado su rabia contra él, Maria-Laura había vuelto de la cocina, los ojos inyectados en sangre, con un bol de aceite hirviendo. El pobre inconsciente había logrado huir por una ventana en medio de la hilaridad general y no se le volvió a ver nunca más por aquellos parajes.
Los Carpentiers llegaron con algo de retraso por culpa, explicaron, de los numerosos cordones policiales. Finalmente le sentó muy bien, el hecho de volverlos a ver, cosa que no se esperaba. Sus ruidosas salutaciones trajeron algo de vida al restaurante que estaba muy falto de ella. Muy pronto, se pusieron a hablarle a Dembo del concepto de teatro de calle en el que trabajaban con furor. Desde que los conocía, los Carpentier estaban siempre deslomándose por algún experimento teatral “nuevo” y, más allá aún, peligrosamente “revolucionario”. Esta vez se trataba de conseguir que verdaderos transeúntes tomasen posesión de su espectáculo y lo transformasen en un imprevisible y gigantesco cualquier cosa, danzas, rugidos de leones hambrientos, ataques virulentos de jóvenes raperos contra el Gobierno y todo lo demás. Chris no excluía que el desorden desembocara en verdaderos motines. Dembo se lo imaginaba muy bien invocando los azares objetivos del arte dramático para incitar al pueblo a destrozar los barrios burgueses.
4. Oigo a un montón de gente darnos la tabarra con eso desde esta mañana, replicó Chris con vivacidad. Ah, sabe usted, dicen nuestras buenas almas, eran tíos cabales, los de Charlie Hebdo, luego, se avinagraron.
Dembo Diatta pensaba, por su lado, en una pieza de teatro en la que no se vería en ningún momento los rostros de los actores.
– Todo va a transcurrir sobre la decepción, renovada sin cesar, de los espectadores – precisó -. Hasta el final, esos pobres tarados esperarán en vano y…
– Y cualquier chorrada, pequeño Dembo… – cortó Chris.
Riendo francamente, brindaron por su infernal potencia creadora. A pesar de su alegría, los tres permanecían alerta, menos a sus anchas que de costumbre. De hecho, mientras que Chris despedazaba con ardor una obra de teatro a la que había asistido unos días antes, Dembo Diatta sentía pesar sobre él la mirada inquisidora de Muriel Carpentier. La hora de la verdad estaba cada vez más próxima. Los asesinos de la calle Nicolas-Appert estaban tanto más presentes en las mentes cuanto que no se sabía casi nada de ellos. Nombres. Rostros. Nada más.
Cuando se abordó el tema por primera vez, Dembo Diatta se puso a marear la perdiz y cometió el error de declarar, en medio de varias frases enredadas:
– No estoy tan seguro de estar de acuerdo con lo que oigo por aquí y por allá, pero, vale, no soy yo el más indicado para hablar de eso…
– Vamos, Dembo, no te cortes con nosotros – dijo Muriel -, no hay nada político en este asunto. Unos locos desembarcan en una sala de redacción y abaten a todo quisque…
“¿Nada político, verdaderamente?” se preguntó Dembo, algo perdido.
Había percibido una ligera irritación en la voz de Muriel, pero además una real curiosidad, que su marido compartía visiblemente. Esta vez le tocaba a este último intentar descifrarlo.
Dembo Diatta se lanzó al agua:
– ¿Saben? Justo antes de venir a esta cita, me metí en Internet para ver las caricaturas de Charlie Hebdo. Quería absolutamente verlas con mis propios ojos.
Sus miradas clavadas en él hacían la misma pregunta muda: “¿Y…?”.
– Esas caricaturas son horrorosas – dijo con una tranquilidad que lo sorprendió a sí mismo, subrayando debidamente sus palabras -. Ustedes y yo sabemos lo que son las caricaturas, pero esas me horrorizaron francamente. ¿Tendría yo el derecho de añadir que las he encontrado vulgares y racistas? He apreciado durante mucho tiempo a algunos de los dibujantes de ese semanario, pero ahí ni siquiera he podido reconocerlos.
Era sin lugar a dudas el cacho de frase que sobraba.
– ¿Con que no los has reconocido…? – dijo Chris inclinándose ligeramente hacia él.
Había una inhabitual acritud en su voz. Dembo Diatta fingió no haber notado nada.
– Hacer sonreír y zaherir no es igual. ¿Por qué echar aceite al fuego?
– Oigo a mucha gente darnos la tabarra con esa monserga desde esta mañana – replicó Chris con vivacidad -. Ah, saben ustedes, dicen nuestras buenas almas, eran tíos leales, los de Charlie Hebdo, luego se avinagraron. Tú quieres decir que terminaron obsesionados por el islam, ¿es eso? ¿Islamófobos, Cabu y Wolinski, es eso? ¿Y, además, racistas? Pues bien, Dembo, lo han pagado, unos asquerosos cabrones de mierda vinieron, y esos asquerosos cabrones, sabes, se tomaron el tiempo para ir llamándolos de uno en uno por su nombre antes de transformarlos en un montón de carne fría.
La cosa empezaba mal.
Y tal como conocía a su Chris, un tío generoso y de mente abierta, pero un poco majareta, la cosa corría el riesgo de ir de mal en peor con el paso de los minutos. Pronto no se oiría sino a ellos en el Casa Nostra. Dembo Diatta optó por un tono distante. Sin embargo, le importaba tanto hacerse entender perfectamente que permaneció a la defensiva, más preocupado por justificarse que por dar, sencillamente, su opinión.
Ese día, sus dos amigos y él no se separaron enfadados, pero, lo que era mucho más triste a los ojos de Dembo, muy a disgusto. Estrechar la mano de Muriel y de su esposo cerca de una boca de metro esquivando sus miradas fue algo que le dio la impresión de que, entre ellos, ya nada sería igual. Recordaría después, durante mucho tiempo, esa última mirada glacial y dura de Muriel.
“¡Es demencial cómo esta gente tiene los nervios a flor de piel!, dijo en voz alta sin preocuparse por los transeúntes. ¡Pronto tus mejores amigos te quitarán el habla porque detestas una película o una novela que a ellos les parecen geniales!”. Recuperó el resuello y siguió echando pestes: “¡Le eché un buen jarro de agua fría a Muriel, cuando me acusó de exaltar el uso del velo!”. Era cuando Dembo les había lanzado: “Pero ¿qué es lo que está fallando en este país? ¿Los ojos de ustedes no soportan el velo de los musulmanes, pero ustedes quieren que los suyos soporten unas imágenes tan obscenas de su religión? No consigo captar esa lógica”. El despecho y el fastidio le habían hecho elevar la voz involuntariamente en ese momento.
Estaba casi resentido con Chris y Muriel por haber provocado esa discusión sobre la matanza en la sede de Charlie Hebdo. ¿Tal vez hubiera debido él sujetar su lengua? Después de todo, cuando una familia está de luto, no vas a verter tu bilis sobre el difunto acogiéndote a la libertad de palabra. Pero era demasiado tarde para retroceder. Les hizo notar que jamás, en ningún sitio, incluido en Francia, nadie se había atrevido a sostener que todo podía ser dicho. “¿Saben cómo nació esa revista de humor, el Charlie Hebdo?”. Lo recordaban vagamente.
“Yo me he enterado hoy mismo para mi mayor estupefacción, continuó. Un amigo, metomentodo empedernido, me ha enviado el vínculo de un papel que él mismo subió a la red. Los hechos hablan por sí solos: en noviembre del 70, Charles de Gaulle se apagó apaciblemente en su casa y Hara-Kiri titula: ‘Baile trágico en Colombey: 1 muerto’. La policía asalta entonces los quioscos, secuestra todos los ejemplares, los destruye y prohíbe de inmediato el periódico. ¿Por qué pues? ‘Agresión contra el respeto debido a los difuntos’. ¡Toma castañas! La cosa no termina ahí: para darle la vuelta a la medida y continuar burlándose del general, el mismo periodicucho sale con un nuevo nombre, Charlie Hebdo”. Ahí también, algo escapa al entendimiento de Dembo Dietta: ¿por qué, súbitamente, todo un país, y hasta toda la humanidad, se echó a corretear de patitas detrás de un grupo de libertarios parisienses que habían escupido siempre al hocico de todos? Al costarle cada vez más controlarse, Dembo los había tratado de ‘nihilistas pueriles y horteras’.
Y durante toda esa pelea en el Casa Nostra, unas palabras prohibidas no cesaban de planear silenciosamente alrededor de los tres. Ustedes. Nosotros. Opresores. Condenados de la tierra. Trata negrera. Madagascar. Sétif. Thiaroye. Las palabras de Césaire también: “Europa es responsable ante la comunidad humana del más abultado montón de cadáveres de la historia…”. Todo eso, menos mal, se lo había quedado para sí. No era el género de cosas que podía arrojar a la cara a Muriel y a Chris. Por otro lado, desconfiaba menos de esas palabras en sí que de la hiel y del tenaz rencor que ellas llevaban. Sin embargo, Dembo no había podido impedirse hablarles de la ‘Matinale’ de France 2 en la que dos periodistas se habían puesto a pontificar sobre “el genocidio ruandés en el que la comunidad hutu va a ser masacrada enteramente por los tutsis”. Nunca había oído nada tan demente. “No veo la relación”, había dicho Muriel con ademán desdeñoso y Chris había añadido: “Nos estás hablando de dos perfectos cretinos, carajo. ¡Que vayan a que los cuelguen por donde yo me sé!”. Y él no pudo retenerse: “Una vez más, ¿qué problema tienen ustedes? Son ustedes los que empujan a los demás para que hagan comparaciones que no vienen al caso… ¡Chiquito revuelo se armaría si alguien dijera en este país que los judíos han sido los verdugos de los nazis! ¿Por qué son ustedes tan poco capaces de ponerse en el lugar de los demás?”. En ese preciso momento fue cuando Dembo sorprendió una sonrisa divertida en el rostro de Muriel. Siempre tan nervioso, quiso replicar violentamente, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano: “No te lo tomes a la tremenda, Dembo, no me estoy burlando de ti, simplemente acabo de darme cuenta de que ya no sabes ni siquiera hablarnos, a nosotros, tus viejos camaradas. Estás hablando con dos blancos, dos occidentales”.
Dembo, trastornado, se limitó a mirarla en silencio. Muriel Carpentier, más fría y pensativa que su marido, había dado una vez más en el blanco. Dembo, sin embargo, no estaba completamente de acuerdo con ella: “Veo perfectamente lo que quieres decir, pero para ustedes tampoco yo soy Dembo Miatta solamente. No, eso, ya no va así. Estamos todos calentitos en unas jaulas y cada cual debería mover el culo para salir de ellas”. Luego, tras una pausa: “Y tal vez ustedes más que los demás…”. “¿Nosotros?”, dijo Muriel con una especie de asombro sincero. “No tengamos miedo a las palabras, Muriel”, contestó simplemente Dembo.
Recordó haber paseado largamente sus ojos por su alrededor. El Casa Nostra se había vaciado poco a poco de sus clientes. Una morena solitaria de mediana edad, encaramada en un taburete muy cercano, parecía más interesada por Chris que por la pelea entre ellos. “Vale”, había añadido de repente Dembo, “estoy algo perdido, como todos. Es simple, ya nadie sabe por dónde se anda. Van a terminar por atraparnos”.
Hubo uno o dos minutos de silencio incómodo, sin duda el primerísimo en más de veinte años de amistad.
Al volver a cruzar el parque Émile Perrin casi desierto, Dembo volvió a pensar en Muriel y Chris. Tenían un largo recorrido en metro antes de llegar a su casa, Plaza del Caquet, en Saint Denis, y se los imaginó preguntándose por qué él, Dembo, estaba cada vez más tenso e intolerante. Se reprochó una vez más ser incapaz de sujetar su lengua, no saber repeler hasta el fondo de su garganta todos sus sin-embargo-tal-vez-sí-a-menos-que-no-obstante-en-cambio. El tiempo de los matices había pasado definitivamente y el miedo al futuro sellaba todas las bocas. ¿Qué pintaba él haciéndose el listillo?
Le quedaba un día en París, el día siguiente, antes de regresar a su país. Se lo pasaría tumbado en la cama leyendo los cómics que llevaba siempre consigo en los viajes. Lo protegerían, por lo menos momentáneamente, contra las informaciones de la tele y de la radio. Estaba harto de toda esa historia, eso le ponía la cabeza en ebullición, total, para nada.
Tal vez incluso le vendría mejor llamar a Mambaye Cissé en vez de permanecer encerrado en el Galileo. La danza del amor de los meros moteados no le interesaba en absoluto, pero siempre podrían burlarse con ternura de sus estúpidos sueños de estudiantes dakarenses. Eso pertenecía a otra vida.
Segunda parte del relato escrito por Boubacar Boris Diop. Traducción realizada por Pedro Suárez – Kiri Miranda.