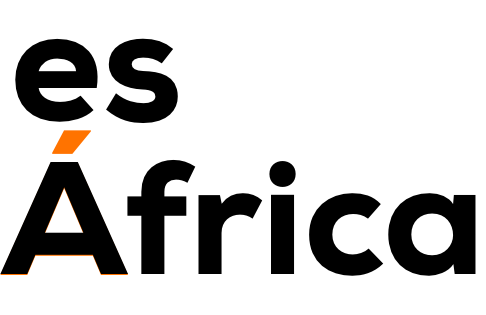Por Ángeles Jurado. Érase una vez una niña que adoraba comer coco y sentarse desplegada, con esa inocencia propia de la infancia, que considera normal y deseable el situar las piernas abiertas y la anatomía desperdigada por el suelo o las sillas. Las mujeres de su familia examinaban, reprobadoramente, esas piernas como patas de compás, equidistantes, y ese cuerpo cómodo, desparramado contra un mueble, antes de lanzarle una reconvención en forma de siseo, ladrido o alarido: «¡Siéntate correctamente!». Ella percibía el veneno y la urgencia del «correctamente». Notaba un tono que la sobresaltaba, forzándola a enderezar el espinazo y soldar las rodillas. Sin embargo, ese «correctamente» también le hacía rebelarse y le llenaba la boca generosa de preguntas.
«Cuando era muy joven, no sé cuándo, me di cuenta de que hay un doble rasero para hombres y mujeres», dice esa niña observadora, hoy convertida en una mujer sofisticada, inteligente y seductora, que cruza con elegancia las bien torneadas piernas en público. Dice que sigue prefiriendo en secreto esa forma infantil de extenderse, como sólo puede hacerlo una niña que no es consciente de la mirada ajena. Esa niña es hoy escritora e icono del feminismo moderno: se llama Chimamanda Ngozi Adichie.
Chimamanda Ngozi Adichie contradice la imagen de glamur que proyecta, explicando que su rutina cotidiana consiste en rodar fuera de la cama y ponerse a escribir sin desprenderse del pijama ni pasar por la ducha, con el pelo revuelto y la urgencia quemándole en los dedos. Cuando la magia de la literatura no funciona, confiesa que come chocolate o compra online. Quizás se plantea hacer otras cosas: desplegarse en la cama, como cuando era niña, con un coco abierto en la mano y una extremidad apuntando a cada esquina de la habitación. Es fácil imaginarla así, igual que es fácil ponerle su cara a algunos de sus personajes, llámese Ifemelu u Olanna. Mujeres densas, cremosas, luminiscentes como ella. Deseables y chisporroteantes de sabiduría y vida.
La autora nigeriana, que hoy vive a caballo entre Estados Unidos y su tierra natal, protagonizó una conferencia-encuentro en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) el 4 de octubre. Apenas cinco jornadas antes de que la institución recibiera a una leyenda viva, Angela Davis, y cuando Björk todavía reinaba en sus salas expositivas. Llenó el auditorio, fundamentalmente de mujeres, ante las que desgranó, sensata y dulce, algunas de las confesiones que hemos escuchado en alguna de sus charlas TEDx o leído en sus libros. Conversó con la periodista Anna Guitart. Sobre todo, habló de feminismo. Sin embargo, la literatura estaba allí, asomándose en los resquicios entre preguntas y respuestas, como la pasión que mueve a la autora y le enfebrece la mirada.
«No querría vivir si no escribiera», precisó Chimamanda, las piernas cruzadas y la sonrisa educada pintada de un rojo vivo. «Cuando va bien, hay un momento en que te olvidas del tiempo, los personajes cobran vida y tienes un subidón. Tuve momentos de magia con Americanah, el sentimiento de ser transportada».
Chimamanda Ngozi Adichie aseguró que siente que la escritura es un don de sus ancestros. «Pienso en mi escritura como un regalo. La escritura es magia y trabajo. La escritura es mi primer amor», se encendió. Contó que sus primeras novelas, La flor púrpura y Medio sol amarillo, se resentían quizás bajo el peso de cumplir con su responsabilidad con la historia familiar y nacional, se tintaban de obligación por su conexión emocional con Biafra. Cuando se liberó del deber, llegó el chute de alegría desinhibida de Americanah, una novela con la que sólo se divertía. «Me sentí libre, porque podía fallar y eso da libertad», explicó, con un brillo pícaro en los ojos.
Chimamanda afirmó que las mujeres fuertes son normales para ella, que no las considera revolucionarias ni excepcionales. También que no quería escribir personajes que gustaran, probablemente de esa forma en que agradan muchos personajes femeninos medidos para decorar, como fondo, siempre sabios y empequeñecidos, discretos, sin zonas oscuras. «Nuestros defectos nos hacen más interesantes», dijo ella, antes de afirmar que Humbert Humbert, el protagonista de Lolita, de Vladimir Nabokov, no funcionaría si fuera una mujer. «Pensarías que es un monstruo», señaló.

Chimamanda Ngozi Adichie afirmó que sueña un mundo diferente, que le gustaría que entre todos cambiáramos el mundo que hoy tenemos entre manos y que llegara un momento en que el feminismo no fuera necesario. «Sé que feminista es una palabra cargada de malos significados», avanzó cuando las preguntas sobre esa faceta de su imagen pública menudearon. Y reflexionó que es una palabra negativa que se asocia a que estás enfadada, no te afeitas, odias a los hombres y no eres feliz. «Deberíamos recuperar esa palabra», juzgó ella. «Podemos rehacerla y quiero ser parte de eso».
Recordó que el feminismo no es extraño a África. «Retrocedes en la Historia y antes del colonialismo, las mujeres tenían papeles más importantes, más complejos», consideró. «Los roles de género eran mucho mejores. Los hombres eran, en general, más poderosos, pero las mujeres tenían poder. El colonialismo llegó con el cristianismo victoriano, con la idea terrible, blanca, de la subyugación de la mujer. Con el concepto de que el lugar de la mujer está en la cocina y el dormitorio».
Pedagógicamente, recordó que en Igbolandia las mujeres estaban a cargo de la actividad comercial y eran escultoras y ceramistas. Abogó por crear un feminismo con raíces en historia precolonial de África occidental. «Las mujeres han luchado contra el patriarcado en todo el mundo y durante toda la historia, pero muchos de esos movimientos no se han documentado», precisó. «La idea del feminismo es universal, pero se manifiesta de manera culturalmente específica».

La raza también fue uno de los temas del diálogo. Dijo haberse descubierto negra en Estados Unidos, puesto que en Nigeria se definía como igbo y cristiana. «James Baldwin fue muy importante para mí. Me convertí en negra. América te impone la raza y tu elección es negarla o abrazarla».
Confesó que, al principio, no quería ser negra en Estados Unidos, porque no ignoraba que la negritud se había ido cargando de negatividad a lo largo de los siglos. «El problema no es una piel como la mía, porque es gloriosamente perfecta», lanzó, deslumbrante y orgullosa. «Un poco de vaselina y resplandeces, puedes lucir cualquier color, no se ve tu edad. El problema es la gente que piensa que tu color significa que pueden hacer asunciones sobre tu inteligencia y sobre ti».
Una vez concluido el diálogo y las preguntas del público, Chimamanda Ngozi Adichie se dispuso a firmar libros, sentada con sus perfectas piernas cruzadas con elegancia. Una cola prácticamente infinita de admiradoras y admiradores pudo desplegarse ante ella, sacarse fotos con ella, transmitirle su admiración, tocar su piel deseable y admirar de cerca la sonrisa pintada de rojo, generosa y sutil a un tiempo.
Quizás llegó esa noche a su habitación de hotel harta de los tacones de vértigo, el cruce de piernas educado, las entrevistas sin pausa, el deseo ajeno. La imagino abriéndose, como una estrella de mar niña, en el centro de una cama ajena, añorando un coco abierto y con una extramidad apuntando a cada esquina de su habitación. Correctamente extendida, en toda su gloriosa carnalidad negra, mientras se contaba a sí misma historias para conciliar el sueño.
Ángeles Jurado es periodista y forma parte del equipo de Medios de Comunicación de Casa África.