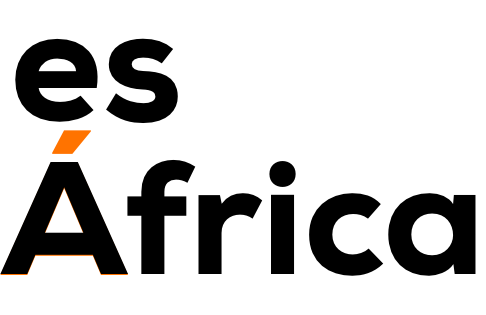1. Lo que le había impresionado con frecuencia a Dembo es que nadie podía pararle las patas a un taxista decidido a imponer su conversación. De eso sabía él la tira por haber intentado muchas veces, siempre en vano, ignorarlos.
Eran casi las dos de la tarde. Dembo Diatta había consagrado buena parte de la mañana haciendo meter en cajas numerosas obras sobre teatro compradas en la librería a la que acudía regularmente con ocasión de sus breves y frecuentes estancias en París. Era el momento de regresar a su hotelito de la calle Mélusine, en el distrito once, y dudaba: ¿tomar el autobús 84 o llamar a un taxi? Tenía aún un poco de dinero, pero además de haber quedado citado a última hora de la tarde con Chris y Muriel Carpentier, una pareja de amigos, Dembo comenzaba a sentirse cansado. Hay que decir también que acababa de encontrarse en un café de la vecindad con un compañero de la facultad perdido de vista desde casi dos decenios.
En la universidad de Dakar, Mambaye Cissé se había forjado, muy joven, una reputación de matemático genial y se le auguraba una carrera científica fuera de lo común con, como broche final, un teorema con su nombre o algo por el estilo. Mas la desgracia había debido de caerle encima sin anunciarlo porque, visiblemente, ya no andaba muy bien de la cabeza. Mal afeitado y con el rostro y el cuello con cicatrices, no le quedaba casi ni un solo diente; sus manos temblaban sin parar y su aliento apestaba a alcohol. Mostrando a Dembo Diatta bancos de peces en su iPad, había declarado:
– Lo que ves aquí es la famosa danza de amor de los meros moteados.
Dembo había fruncido el ceño y Mambaye había iniciado entonces la tarea de explicarle las imágenes pasándolas de una en una:
– Sabes, Dembo, eso es el mayor misterio biológico de todos los tiempos. Cada año, exactamente a la misma fecha, esos meros convergen por centenares de miles en el archipiélago de Tuamotú, en el atolón de Fakaravá, y, allí, esperan la noche de luna llena para copular en masa. ¡En masa, hermano! Y no copulan más que en esa precisa noche.
Después, Mambaye había concluido su cháchara con un ensoñador y triunfal: “¡Qué fuerte, eh, el instinto!”.
Después de haber sido aturdido durante dos horas por palabras sin ton ni son, Dembo Diatta solo tenía ganas de recobrarse. Total, que nada de cargar con sus cajas de libros en los transportes públicos, bus o metro, bajo la mirada burlona o irritada de los parisinos.
De pie en la acera, marcó el número de una compañía de taxis.
Con algo de suerte, caería con un buen “taximan”. En la mente de Dembo eso quería decir uno de esos taxistas llenos de guasa y de facundia, dispuestos a hacerle creer a cada cliente que él era un viejo amigo al que no había que ocultar nada. ¡Ah! Eso sí, desde luego, le encantaba esa camaradería que brota de ningún sitio, entre un efímero compañero de viaje y él mismo. Recordó haberse arrancado, cierto día, muy a su pesar, de su asiento en el momento de separarse de un “taximan” que le había puesto el cráneo patas arriba. Agarrado a su volante, el joven conductor escupía su veneno filosófico a chorros, pero en unos términos tan crudos y tan bien sentidos que Dembo Diatta, dramaturgo conocido – a falta de ser locamente talentoso, sea dicho sin maldad –, acarició la idea de un sketch cómico que intitularía ¡Taximan, eres demasiado! Su perlita teatral, pensaba, consistiría en una épica travesía por la ciudad, a la vez alegre y vagamente desesperada, salpicada de cargas verbales asesinas contra, sin orden ni concierto, la chusma política de su país, el número 10 del equipo nacional de fútbol, experto, ese menda, en el arte de fallar los penaltis de la última oportunidad y, por supuesto, los jueces loquinarios de la Corte Suprema Internacional.
Lo que había impresionado a Dembo con frecuencia es que nadie podía pararle las patas a un “taximan” decidido a imponer su conversación. Esos tíos eran, a todas luces, demasiado fuertes, sencillamente, no era posible plantarles cara. De eso sabía él la tira por haber intentado ignorarlos muchas veces, pero siempre en vano. Siguiendo un escenario casi inmutable, daba al principio cortas y secas respuestas a todas las preguntas del conductor, pero acababa pronto entregando las armas, excitándose a veces más de la cuenta.
Gran viajero donde los hubiere y fino observador de las confusas megalópolis modernas, Dembo Diatta había notado, por otro lado, que tampoco se podía hacer nada cuando, carcomido por no se sabe qué rabia íntima, mal encarado, el tío decidía ignorarte, dejando muy claro que, calzado en el fondo de su taxi, no eras más que un vulgar paquete que él tenía que transportar para poder llevar los garbanzos a casa. Dembo Diatta había intentado, varias veces, romper el hielo, a decir verdad, menos por interés que por confirmar sus audaces hipótesis de investigación a propósito de las costumbres de los “taximen” en las ciudades superpobladas y al borde de la crisis de nervios. La cosa no había funcionado nunca. El otro permanecía de mármol con aspecto de gruñir para su barba: “dale a la húmeda, tipejo, no sabes cuánto me interesas, pero ¿qué es lo que te puedes imaginar, que, con la vida arrastrada que llevo, voy, además, a ponerme a hacer de bufón para todos los gilipollas que entran en este buga?”.
Y ese día, 7 de enero de 2015, Dembo Diatta no había tenido mejor suerte.
Pero no era un día como los demás.
A media mañana, dos jóvenes, los hermanos Chérif y Saïd Kouachi, habían irrumpido con sendos kalachnikov en los locales de Charlie Hebdo y ejecutado uno tras otro a una decena de periodistas. Dembo Diatta debía ser sin duda una de las escasas personas en París, y tal vez en el mundo, que no estaba al corriente.
Una extraña jornada, realmente. La recordaba hasta en sus ínfimos detalles.
Instalado a penas en el taxi, un Volvo grisáceo de formas redondeadas, oye la radio de abordo retomar, sin duda por la centésima vez, lo del atentado del número 10 de la calle Nicolas-Appert. Con su voz entrecortada, los periodistas multiplican los interrogantes para mantener a la audiencia en vilo: ¿quién habría podido montar el golpe? ¿Al-Qaeda en la Península Arábiga o El Estado islámico? ¿Es cierto que Wolinski y Cabu están entre las víctimas? A pesar de su estupefacción, Dembo anota mentalmente que la muerte de esos dos célebres dibujantes vendría a ser para todo el país algo así como una circunstancia agravante, un duelo dentro del duelo, de cierta manera. Wolinski. Cabu. Sus nombres vuelven sin cesar y, aun sabiendo perfectamente que esa historia no es en el fondo suya, Dembo Diatta comprende y comparte la angustia ambiente. Es cierto que, al no haber vivido nunca en Francia, tampoco había tenido nunca un número de Charlie Hebdo en sus manos. Sin embargo, había tropezado a menudo con las caricaturas de Cabu y de Wolinski en otros periódicos y siempre las había encontrado feroces y con una misteriosa ternura hacia aquellos que bosquejaban. Dembo Diatta no tenía ganas de saber que habían sido abatidos fríamente. Eso hubiera sido como otros tantos disparos sobre las sonrisas y las aprobaciones admirativas con la cabeza que ellos habían logrado arrancarle de tarde en tarde a lo largo de los años.
En eso estaba con sus nostálgicas cogitaciones cuando un reportero llamó al estudio para hacer balance de los acontecimientos. Todo parecía ir muy deprisa y Dembo Diatta creyó percibir un indefinible gozo, incluso, un intenso júbilo, en todos esos periodistas que se alternaban en la antena. Haber pensado eso le hizo sentir algo de vergüenza. Lejos de él toda intención de querer juzgar a nadie. “Pero, después de todo, se dijo a sí mismo, los que tienen la suerte de sobrevivir a esas catástrofes colectivas son rara vez tan desgraciados como intentan hacerlo creer”.
Por mucho que Dembo Diatta intentara guardar una distancia secretamente irónica con todo aquel ajetreo, lo cierto es que era una jornada especial. Y, mira por dónde, el azar lo había ubicado en el corazón de esa historia.
2. Según criterio de Dembo, contrariamente a una idea extendida, las redes sociales estaban mucho más al servicio de los designios de grupos al acecho en la oscuridad que al deseo de libertad de don Fulano de Tal.
Aunque no solía tomar nunca la iniciativa de una conversación con un desconocido, tuvo unas ganas irreprimibles de decir algo al “taximan”. Pasando de su aspecto huraño, le lanzó contoneándose en su asiento: “¡Carajo! Pero ¿qué coño cuentan por la radio? ¡Están completamente majaretas, esos tíos!”. Se habla así, por prudencia, en tales circunstancias. Una pequeña frase acoplada a su paracaídas, consensual, pero enigmática, mirándolo bien. El otro le lanzó una rápida mirada a través del retrovisor luego se hizo el que no lo había oído. El “taximan” era, como se suele decir, un joven “resultante de la diversidad”. Esa manera muy enredada de no saber qué decir de la gente, en qué reducto arrinconar su alma, había divertido siempre a Dembo. Sonrió interiormente: “su sociedad es bastante complicada, desde luego, pero sin ir de coña imagino que todo eso, raíces que salen por todos lados, salvajemente, en definitiva, eso no debe de ser fácil asumirlo todos los días”. Por otro lado, ¿no había creído secretamente, él mismo, que por el mero hecho de su historia más o menos común, el taxista y él no podrían sino confraternizar, sobre todo en una ocasión como esta? Que irían, después de lamentarse por la carnicería (“¡Wallaay, hermano, tienes razón, no está bien eso de derramar la sangre de los inocentes, entre nosotros la vida humana es sagrada a pesar de que se pasan todo el tiempo tratándonos de bárbaros!”), a derivar poco a poco hacia palabras menos consensuales (“¡Que descansen en paz, pero se lo han buscado, esos provocadores, por Alá, la verdad no puede ser mentira!”). Dembo se esperaba ver al tío pronosticar con fruición nuevas carnicerías (“¡Y ahí no termina la cosa, hermano, Wallaay no termina la cosa, yo conozco a esos jóvenes!”) antes de soltarse por fin completamente (“¿Qué quiere usted, querido primo? ¡Cuando te pasas siglos colonizando y matando, hay siempre de vuelta por detrás un búmeran, bum, cosa científica, esa!”).
Pero con ese “taximan” las cosas no pasaron como eran de esperar. Dembo y su compañero de viaje estuvieron más cerca de llegar a las manos que de desahogarse alegremente a costa de los colonialistas de toda calaña. En la calle Mélusine, el tipo ni siquiera se dignó a ayudarlo a depositar las dos cajas de libros en la acera. Para vengarse, Dembo no le dejó propina y se metió en el hotel dejando abierta adrede la puerta del coche. Desde la recepción, oyó al taxista dar un portazo violentamente, tratándolo, sin duda, de hijo de puta. Todo ello era algo bastante pueril, pero no era la primera vez que Dembo Diatta se comportaba de una manera tan estúpida en París. Esa ciudad tenía el don de sacarlo de quicio por un sí o por un no.
El hall del Galileo estaba silencioso. No se trataba de uno de esos hoteles en los que unos empleados estilizados y atentos, a veces más finos que sus clientes, van y vienen, se hacen diligentemente con tus maletas y te dirigen hacia algún colega a la espera detrás del mostrador. En el Galileo, por el contrario, se ignoraba al cliente, al que se le suponía saber incluso apañárselas solito, como una persona mayor y de algún modo castigado por no poderse costear un hotel menos cutre.
Una vez tumbado en la cama, recorrió sus canales de tele preferidos. Todos estaban dando en bucle la imagen del policía Ahmet Meraber ejecutado en plena calle. Todos ellos insistían también, curiosamente, en el hecho siguiente: el asesino ni siquiera se había detenido. Un buen padre de familia abatido por una bala en la cabeza, tan sencillamente, como de pasada. Cada vez que volvía a ver la escena, Dembo Dietta, conmovido por el gesto absurdo de la víctima implorando piedad a su verdugo, se preguntaba lo que puede bascular en la cabeza de un ser humano en el instante en el que sabe que para él todo se va a detener brutalmente. Era a la vez demasiado duro y demasiado jodido, todo eso.
Y luego estaban en todas esas emisiones especiales aquellos súper doctos con gesto transcendental que desfilaban para analizar, fustigar, testimoniar, homenajear, amenazar, etc.
Todos esos energúmenos cobraban por hablar y lo hacían a tontas y a locas, hasta el hastío. La vox populi mediática, resumiendo. ¿Y los demás, los ciudadanos de a pie? Pues bien, esos escuchaban las burradas que oían e iban transformándose poco a poco en su cerebro, según un implacable y misterioso proceso, en opiniones firmes y claras, valientemente asumidas. Inmediatamente después de haberse dicho eso, Dembo Dietta, siempre escrupuloso, se rectificó: “No, no todos, por supuesto. Pero sí, desde luego, la inmensa mayoría de ese buen pueblo…”. La imagen del rostro hermético del joven “taximan” remontó a su memoria y tuvo un brusco gesto de irritación. A lo largo de sus años de errancia por el vasto mundo, desde un coloquio en Ámsterdam sobre teatro africano hasta un taller sobre las técnicas este arte en Kenia, se arrastraba permanentemente bajo el peso de querellas mezquinas, muy a menudo con desconocidos sencillamente incapaces de soportar el color de su piel. Esa historia con el “taximan” era otra batalla más perdida y le hubiera gustado volver a encontrarse con él para enseñarle modales. Mas ¿podía reprocharle su negativa obstinada a abrir la boca? Ese gran boquete de silencio en el corazón de la ciudad, aquel melancólico jovenzuelo no lo había cavado él solo.
La libertad de expresión, cosa harto hermosa, pero ¿para qué sirve, de verdad, cuando precisamente nadie tiene nada que decir? Dembo Diatta comprendía perfectamente que en situaciones tan complejas cada cual terminara, para descanso de su mente, por remitirse a la nueva raza de los griots, poseedores de la palabra verdadera y única fuente del saber. Y estos últimos decían en tono sosegado que ocultaba mal una cólera sorda, que algo colosal se venía fraguando y había que prepararse para ello, por desgracia. La supervivencia de la nación. El legado de los ancestros. “Sí, esto puede parecer hortera y soy el primero sorprendido por mis propias palabras, pero la hora es grave, ¡no perdamos tiempo en zarandajas!”. Nuestros valores sagrados. Nosotros, el último refugio del Espíritu humano: atrevámonos por fin a decirlo, es tan evidente, no seamos hipócritas. Tales palabras, a menudo oídas mucho antes de este asunto, le habían causado siempre miedo. ¿Y si fueran esos pequeños accesos de rabia y de locura los que conducen en línea recta, con el corazón alegre, a las grandes carnicerías de la historia humana? “Hay en algún sitio, pensó Dembo, tipos poderosos para quienes, nosotros, los seres vivos, solo somos líneas finas y oscuras revoloteando que se cruzan al infinito sobre un globo luminoso. Que venga la hora, para los Maestros ocultos del mundo, de eliminar esas cosillas, los humanos, lo harán sin ni siquiera pensarlo, como un profe borra en la pizarra la lección del día anterior. Y para esos locos de corazón frío su poder se ha hecho ilimitado gracias a la ciencia”. Según criterio de Dembo, al contrario de una idea muy difundida, las nuevas tecnologías de la comunicación, y particularmente, las redes sociales, están mucho más al servicio de los designios de los Estados y de los grupos violentos ocultos al acecho en la sombra que al del deseo de libertad de don Fulano de Tal. ¡Nada tan eficaz, para enganchar a este último, como un alud de informaciones sucediéndose a un ritmo de mil demonios! ¿Que no sabe muy bien qué hacer con ellas? Da igual. Alguien va a hacerse cargo de ellas en su lugar. Por ejemplo, ¿en qué antro se había gestado cuidadosamente el eslogan Yo soy Charlie? Se extendía por todas partes, de lo largo a lo ancho de los edificios parisinos y hasta en los paneles luminosos a lo largo de las autopistas. Para Dembo, había algo extraño en esa manera de declarar con golpes de pecho como un chaval: Yo soy un tío cabal, quiero un mundo en el que nadie sea metido en una cárcel por un artículo en la prensa ni inmolado en mono color naranja-Guantánamo en una jaula de hierro.
Por asociación de ideas, Dembo Dietta recordó haber leído en el “Museo del Holocausto” en Washington una máxima de un poeta alemán: “Quien comienza quemando libros terminará quemando, tarde o temprano, a seres humanos”. Tal vez no fuera la frase exacta de Heinrich Heine, pero tal era el significado de sus palabras. Y él sabía de sobra que los asesinos del 7 de enero y sus lejanos inspiradores odiaban más que nada el teatro, la razón vital suya, de Dembo Dietta. Además de todo eso, continuaba sintiéndose cómplice intelectual con, por lo menos, dos de las víctimas. La muerte brutal, aquella misma mañana, de Cabu y de Wolinski era algo como un asunto personal, en trágica resonancia con su memoria y su juventud estudiantil, casi como la muerte de unos familiares.
Primera parte del relato escrito por Boubacar Boris Diop. La segunda parte será publicada el jueves, 1 de abril de 2021. Traducción realizada por Pedro Suárez – Kiri Miranda.