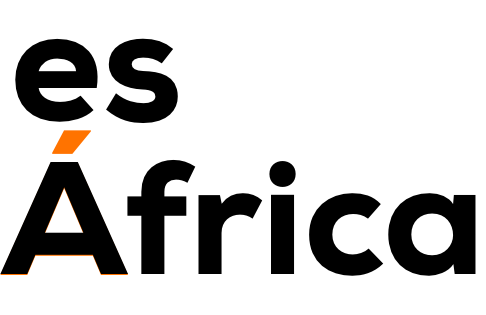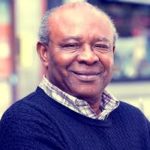LAS RAÍCES DE LA FRUSTRACIÓN
Concebidos y expuestos con la sola intención de informar, uno de los vestigios de esta serie de artículos es que no únicamente se escriben «a toro pasado». Los hechos siguen produciéndose cada día, responsables de esbozar nuevas perspectivas que, ante el inusitado dinamismo del acontecer político, no permiten vislumbrar ninguna conclusión definitiva: las fichas siguen en el tablero. Análisis someros como el presente sirven como recordatorio para explicar que las convulsiones actuales tienen un origen y unas causas. Ninguna historia está completa, ni resulta comprensible, ni puede considerarse objetiva si nos atenemos a una única versión. Conocidos los antecedentes, quizá sea más nítida la senda futura a seguir, de modo que pueda entreverse un desenlace menos traumático en la secular relación de vecindad entre africanos y europeos, y, por extensión, con el hemisferio occidental. Todo dependerá de las decisiones que adopten unos y otros.
Con el propósito de encontrar y allanar nuevas sendas de convergencia, creemos útil y necesario reflexionar sobre los motivos que arguyen por qué los africanos perciben traumática y frustrante la interacción entre nuestros pueblos respectivos. Partimos de la convicción de que la proximidad geográfica, la complementariedad económica, las lenguas y culturas compartidas en miles años de mutua interacción no deberían tirarse por la borda por un sesgado enfoque de circunstancias coyunturales, o por una ideologización espúrea de fenómenos naturales como raza o cultura.
Europa atraviesa un momento singular, diríase que, posicionada en una postura defensiva y anonadada ante cambios vertiginosos, busca recuperar la esencia de sus valores identitarios que expandió al resto del mundo, pero que apenas subsisten en su propia sociedad. Es previsible que el regreso de Donald Trump al poder acentúe la tendencia proteccionista y aislacionista del aliado principal, Estados Unidos, en un contexto de resurgimiento y consolidación de centros de poder desafiantes: Rusia, China o el mundo árabe. Observamos cómo esos países se agrupan en los BRICS, alianza económico-política nacida para socavar la influencia occidental, sobre todo en África y América Latina, tradicional fuente de materias primas desde los inicios de la Revolución Industrial y «patio trasero» de su expansión comercial, así como «backstage» de sus relaciones políticas y culturales. Son claros los síntomas de esa pérdida de influencia, según demuestra la creciente tensión con China, y la coyuntura de Francia con sus antiguos dominios coloniales, cuestiones no tan aisladas como cabría pensar a primera vista. Y basta recordar que, en el último siglo y medio, fue el estado francés el principal beneficiario de los recursos africanos -entre ellos los estratégicos: uranio, tantalita, gas o petróleo- que le han permitido ser quien es a través de su comercialización en el resto de Europa.
Pese a ello, nada se puede dar por perdido: existen razones objetivas para tener esperanza. Si fuese posible conciliar intereses aparentemente divergentes para las mentes estereotipadas, aunque no lo sean desde un análisis sereno: la seguridad y el bienestar de Europa estarían mejor garantizados en un continente africano que sienta haber recuperado su libertad, prosperidad y dignidad. Partiendo de Europa, el mundo occidental debería repensar África: aceptar la irreversibilidad de las independencias, reconociendo la soberanía efectiva de sus Estados y asumiendo el fracaso de un erróneo modelo de descolonización, a la larga contraproducente al ser el principal factor del subdesarrollo, que primó una engañosa «estabilidad» sobre las ansias de libertad, conceptos perfectamente compatibles.
Las actuales vicisitudes africanas serían inconcebibles si Roland Dumas, entonces ministro de Asuntos Exteriores, hubiese hecho honor a sus palabras pronunciadas tras la Conferencia franco-africana de junio de 1990 en La Baule: «El viento de libertad que ha soplado en el Este tendrá que soplar un día inevitablemente en dirección al Sur (…) No hay desarrollo sin democracia y no hay democracia sin desarrollo». Ante su incumplimiento, resultó pertinente la diatriba del responsable del Centro de Estudios de África Negra de Burdeos durante los funerales de su jefe, el presidente socialista François Mitterrand, fallecido en enero de 1996, al expresar con verdad y rigor el sentir general de africanos y franceses no insensibles: «Es difícil decir esto en este momento, a pocas horas de su muerte -declaró Jean-François Medard- pero lamento mucho lo que le hizo a África y no creo que pueda perdonárselo. Su neocolonialismo pesó mucho en su política». Tanto que sus efectos perversos no solo repercutieron en África -con episodios siniestros como el asesinato del presidente burkinés Thomas Sankara o su oscuro papel durante el genocidio repulsivo ruandés- sino también sobre familiares y colaboradores: el propio Dumas sería procesado poco después, mientras Loïk Le Floch-Prigent, «eminencia gris» del grupo petrolero Elf-Aquitaine, y su hijo Jean-Christophe Mitterrand, consejero de Asuntos Africanos, terminarían presos por delitos relacionados con su gestión en África. Recordemos que su antecesor, el liberal Valéry Giscard d’Estaing, perdió las elecciones en 1981 al aventar desde un semanario satírico sus manejos ocultos con Jean-Bédel Bokassa, esperpéntico «emperador» de República Centroafricana. Su sucesor, el conservador Jacques Chirac, se erigió en adalid de los dictadores al declarar en numerosas ocasiones, incluso en sus visitas a las capitales africanas, que «África no está preparada para la democracia». Doctrina seguida por cuantos ocuparon el Palacio de El Elíseo desde entonces hasta hoy, fuesen de izquierdas, de centro o de derechas. Todavía resuena la indignación provocada por el injurioso discurso de Nicolas Sarkozy en la Universidad Cheik Anta Diop de Dakar en 2007, avivada por la nula empatía demostrada por Lionel Jospin ante las protestas recurrentes durante su mandato; o la prepotencia exhibida por Emmanuel Macron en sus numerosos periplos continentales. Está en las hemerotecas: durante la campaña electoral, cada uno de estos mandatarios prometió «una nueva relación» con África. Constan, asimismo, los compromisos adquiridos en cada «Cumbre Europa-África» desde la primera Convención de Lomé, suscrita entre la UE y los Países ACP en 1975. ¿Hubo cambios sustanciales? Prolongada sarta de «olvidos» y «omisiones» que están en el origen de la quiebra de confianza.
Paulatinamente, imperceptible desde Europa, se fueron encrespando los ánimos de quienes se consideraban permanentemente engañados, cuando no despreciados, hasta desembocar en una impaciente ola de protestas, de muy limitados efectos al ser silenciadas o tergiversadas por los principales medios de comunicación internacionales. Indiferencia de gobiernos y opinión pública que llevó al desencanto, antesala del distanciamiento actual. A ello le acompaña el malestar absolutamente lógico y natural de los intereses africanos, derivado del minucioso control político que anula la soberanía y la dudosa legalidad del franco CFA, causa principal de la asfixia económica y razón de la incalculable pérdida de capitales desde su draconiana implantación en 1945. El 2 de febrero de 2017, el periódico alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten reveló que los 16 Estados africanos de la zona monetaria del franco pagan 440.000 millones de euros anuales a Francia solo por mantener esa moneda, además de otras onerosas imposiciones; «esclavitud económica» que sostiene la prosperidad francesa, según diversos estudios. Lo reconocen sus propias autoridades: «El gobierno francés recauda de sus antiguas colonias 440.000 millones de euros en impuestos. Francia depende de los ingresos procedentes de África para no caer en la irrelevancia económica», advertía Chirac poco antes de su fallecimiento, ante la ola de críticas que se extendió a partir de entonces. No es de extrañar que París proteja su sistema a toda costa: bloquea las reservas de divisas y cierra sus sucursales bancarias en el «país rebelde» que osa cuestionar tal expolio o incumple el «pacto», derrocando o asesinando a su dirigente. Así sucedió, entre otros, con Sylvanus Olympio en Togo, David Dacko en R. Centroafricana, Hubert Maga en Benín, Pascal Lissouba en Congo-Brazzaville, Mamadou Tandja en Níger, Laurent Gbagbo en Costa de Marfil, o el ya mencionado Thomas Sankara. Lo afirma en sus memorias el propio muñidor de la desestabilización, Jacques Foccart, omnipotente consejero de Asuntos Africanos de los presidentes franceses desde 1959 a 1974, si bien su sombra se alargaría hasta su muerte en 1997 (ver Foccart parle, dos volúmenes; conversaciones con Philippe Gaillard).
Las protestas se dirigían, a su vez, contra la incontrolada y continuada fuga de la riqueza nacional, al acaparar las empresas francesas el monopolio exclusivo sobre todos los recursos naturales producidos en sus excolonias, «acuerdos» inalterables desde la proclamación de las supuestas independencias, que, obviamente, constriñen los esfuerzos para el desarrollo. ¿Puede ser «normal» que, en este siglo, sociedades francesas impongan el precio de la tonelada de uranio que explotan en Níger y Gabón, siempre inferior al del mercado? Situación que impide a los funcionarios de Niamey y Libreville tener un salario digno, o cuando no pasan varios meses sin cobrar. Activistas como el economista François-Xavier Verschave, que dirigió la asociación «Survie», cuestionaron tal sistema -la françafrique– mediante el cual «políticos de todas las ideologías, pero en especial derechistas, colaboran desde antaño con militares y dictadores de África para apropiarse de forma indebida las riquezas naturales de ese continente», «redes que buscaron establecer una forma perversa de neocolonialismo, de la cual se benefician el antiguo poder colonial y gobernantes locales ilegítimos», según declaró. La proliferación de denuncias y juicios por corrupción vinculados con turbios asuntos africanos impulsó la creación de otras «redes», como la denominada «Renacimiento África-Francia (RAF)», que «evita involucrarse en asuntos relacionados con petróleo, casinos y venta de armas o drogas», en palabras de su promotor, el escritor Denis Tillinac, íntimo de Chirac.
No nos engañemos: durante demasiados años se ahogó el clamor de los africanos, aun cuando, superando miedos seculares, se manifestaron con claridad, incluso con virulencia, sobre todo desde 2012. Pero a nadie pareció importarle.