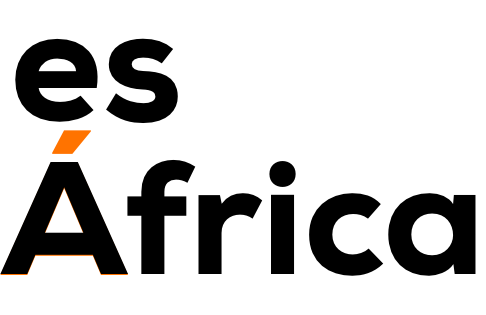Sus palabras se ven interrumpidas por una tormenta de arena. Todo el mundo en el campo se tapa, se echa las manos a la cara, pero nadie se queja. Tampoco Inna: atrás quedan Boko Haram y los días del miedo.
Han huido de los ataques yihadistas o de las ofensivas de las fuerzas de seguridad. Han huido de los intentos de implantar la sharía. Han huido de los atentados. Han huido para salvar la vida, para no ser usados en ataques suicidas, para no ser secuestrados. Han huido de las islas hacia el desierto. Han huido con quince, veinte, treinta, cuarenta años.
Inna huyó antes, sin saberlo. Nació huyendo de Boko Haram. Ni siquiera había llegado a este mundo cuando el grupo yihadista empezó a perseguirla. El parto le sobrevino a su madre mientras estaba en el bosque, escapando de Boko Haram. Cuando la conocí, Inna tenía tres años: siempre había vivido en el exilio, en la huida. No se sabe si Inna —vestido verde estampado varias tallas más grandes de la que le corresponde, manos calientes que buscan las de su madre o las de alguien cercano— es refugiada, desplazada, retornada o algunas de esas palabras que usamos los medios, las oenegés, los Gobiernos.
No hay palabras que expliquen su situación.
La madre de Inna se llama Fátima. Cubierta con un chal celeste y sentada sobre una esterilla azul oscuro y negra, Fátima conversa con Inna en brazos desde su nueva casa: una tienda de campaña en la ciudad de Pulka, en el norte de Nigeria. Una de las zonas más afectadas por el conflicto entre los ejércitos de la región y los grupos yihadistas (y, también, entre sus escisiones).
Inna y Fátima habían llegado la noche anterior. Decenas, centenares de personas estaban llegando a esta ciudad cercana a la frontera con Camerún. Un lugar remoto, de acceso peligroso y difícil, al que solo logré llegar en un viaje con Médicos Sin Fronteras, que había instalado aquí un hospital.
“Todos los hombres se fueron de mi pueblo cuando llegó Boko Haram —dice Fátima—. Dijeron que las mujeres se podían quedar, que no les iban a hacer daño, pero robaron todas nuestras pertenencias. Al final conseguimos huir. Mi última hija nació en el bosque, mientras huíamos de Boko Haram”.
Las mujeres se reencontraron con sus maridos en la frontera con Camerún, al borde del exilio. Fátima también, pero al suyo lo mataron.
“Los maridos de varias de mis amigas también fueron asesinados. Secuestraron a algunas mujeres, así que nos refugiamos en Camerún”.
Fátima y sus seis hijos e hijas, incluida Inna, se quedaron en el país vecino tres años. Hasta que Fátima decidió volver a Nigeria. Se quedaron en Camerún su madre y todos sus hijos… salvo la pequeña Inna, que la acompañó en el retorno.
“Ahora no tengo miedo a sufrir un ataque. Cuando la situación esté mejor, volveré a mi pueblo”.
Hace viento. Fátima tapa con un chal la cabeza de su hija. Intenta seguir hablando.
“Quiero volver, porque allí está mi casa…”.
Sus palabras se ven interrumpidas por una tormenta de arena. Todo el mundo en el campo se tapa, se echa las manos a la cara, pero nadie se queja. Tampoco Inna: atrás quedan Boko Haram y los días del miedo.
***
Más de 5,2 millones de personas están fuera de sus hogares en la región, entre ellas Inna y Fátima. Son personas refugiadas, o desplazadas en su propio país, o que han vuelto a su país después de haberse refugiado en otro. Los últimos años han configurado un mapa complejo de movimiento humano. En la zona contigua de Nigeria, Camerún, Chad y Níger se libra una guerra alrededor del lago Chad en la cual abundan la violación de los derechos humanos, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso y los ataques suicidas. La atención mediática a este conflicto se ha centrado en el terrible secuestro de Chibok en 2014 (276 niñas secuestradas, 112 de las cuales siguen en paradero desconocido) y en otros secuestros, y en segundo plano en el conflicto entre los grupos yihadistas y los ejércitos de estos países. Según un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la guerra en el norte de Nigeria (la zona más afectada), 350 000 personas habían muerto hasta finales de 2020. Una cifra que se basa no solo en el impacto directo del conflicto, sino en las muertes a causa de la pérdida del sustento. Una cifra mucho más alta de lo que sugerían estimaciones anteriores.
Durante los últimos años ha habido en la región del lago Chad avances de los ejércitos, repuntes de violencia y escisiones en el yihadismo, lo cual ha añadido complejidad al conflicto y sufrimiento para los civiles. El grupo Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), leal al Estado Islámico, aseguró en junio que el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, se suicidó al detonar su chaleco explosivo para evitar entregarse tras combates entre ambos grupos. En diciembre de 2020, se produjo el secuestro de 500 estudiantes en Kankara.
Son momentos en los que hay cierta atención informativa. Noticias que saltan, pero no hay una cobertura continua.
Pasa con tantos otros conflictos. Parece, pasado un tiempo, que el dolor ya no esté. Pero está. Y este es un conflicto, de hecho, que cuenta muy bien el mundo en que vivimos. Hay 82,4 millones de personas desplazadas por la violencia en todo el planeta, el doble que hace una década, según el último informe anual publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). De ellas, 48 millones son desplazadas internas, es decir, no han cruzado fronteras internacionales, como las más de 3 millones de personas atrapadas en los países de la región del lago Chad a causa de la guerra. Hay 26,4 millones de personas refugiadas en todo el mundo, personas que sí han cruzado una frontera, y el 76 % de ellas están desplazadas de forma crónica: llevan más de cinco años en el país de acogida. Hay guerras crónicas como Afganistán o los múltiples conflictos en el este de la República Democrática del Congo cuyas raíces se pueden buscar incluso en el siglo pasado. El conflicto del lago Chad y el conflicto sirio son ejemplos de las guerras de la última década que van camino, también, de ser de larga duración, con lo que ello implica para la población civil. Son estos conflictos que se arrastran y no las nuevas guerras los que mejor cuentan cómo es este mundo sin refugio.
***
Hay un lago. Hay montones de rocas que suben una colina. Entre el lago y la colina, como encajadas, hay tiendas de campaña que son el refugio de los que huyeron de los yihadistas.
En Pulka, adonde Inna y Fátima huyeron, hay miles de habitantes, pero no veo autoridades civiles, sino solo soldados: en bicicleta, en vehículos militares, en patrullas. Alrededor de Pulka, los campos verdean porque la estación de lluvias está a punto de llegar, pero solo hay agricultores a unos pocos kilómetros de la ciudad. No demasiado lejos, porque adentrarse en el verde significa entrar en territorio yihadista. El Ejército lo prohíbe.
Aquellos días estaban llegando centenares de personas, la mayoría mujeres y niños. Personas que eran refugiadas, que habían sido refugiadas. Meses o años atrás, habían huido de la violencia y se habían refugiado en la vecina Camerún. Fueron expulsadas o, ante la dura situación humanitaria en Camerún, volvieron. O, mejor dicho, se fueron a Pulka, un lugar en la frontera. Porque no es lo mismo volver a un lugar en la frontera de tu país que volver a tu casa. Los llamaban “retornados” porque habían vuelto a su país, pero en realidad no habían vuelto a casa.
Cuando llegaban a Pulka, los huidos eran supervisados por los militares, por si pertenecían o estaban ligados de alguna forma a grupos yihadistas. O por si les podían sacar información. Luego entraban en la ciudad. Las personas que habían llegado durante las últimas semanas se distribuyeron en varias tiendas provisionales. Había leña, gente cargando leña por todos lados; había cabras, niños jugando y un pozo que era el centro de todo, porque el agua siempre es el centro de todo.
Llovía. Diluviaba. La gente se metía en las tiendas.
Falmata Bukr, una de las huidas, una de las que eran refugiadas y que ya no lo son, vestía un pañuelo pálido con estampados marrones, y me contaba su historia bajo el repicar de la lluvia en la tienda de campaña que es la misma historia de centenares, de miles de personas.
“Boko Haram lanzó un ataque contra nuestro pueblo. Mi marido se largó de la zona, tenía miedo a Boko Haram. Mataron a su hermano”.
Falmata se quedó con los dos hijos de su cuñado. Ella tenía ya cinco hijos. Junto a los niños y a un grupo de mujeres, huyó a Camerún para dejar atrás la pesadilla nigeriana para siempre. Pero no fue para siempre.
“En Camerún pasamos mucha hambre, no pudimos llevarnos comida ni bienes para sobrevivir. No teníamos ayuda humanitaria”.
Una noche, mientras los soldados cameruneses no las vigilaban, Falmata y sus compañeras decidieron huir. Volver a Nigeria, al origen de su sufrimiento. Como miles de personas en el mundo que vuelven a su país, aunque siga en guerra.
Personas que el mundo no sabe cómo llamar.
***
Gwoza, otra localidad nigeriana cerca de la frontera con Camerún, como Pulka, había estado hasta hace poco bajo el califato. Cuando la visité, los edificios se estaban reconstruyendo, la vida avanzaba lenta, pero segura, las cabras y las vacas campaban por la ciudad.
Había dos heridas del conflicto: un campo con 4600 desplazados y otro con 1400.
Tras la conquista de Gwoza, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, proclamó el califato en agosto de 2014. Menos de un año después, Gwoza, una de las principales ciudades de la zona dominada por el grupo yihadista, volvió a manos del Ejército. Pese a ello, en 2017 nadie se aventuraba mucho más allá de sus calles por miedo a los yihadistas, y la ayuda humanitaria casi no llegaba.
En la ciudad había un gran cuartel militar, soldados con pantalones de camuflaje y polos oscuros con letras azul celeste en la espalda que decían “Operación Puñetazo Profundo”: la operación contra los yihadistas del Ejército nigeriano. No importa en qué país se dé: la operación militar siempre lleva un nombre pomposo.
Alrededor de Gwoza estaba el bosque de Sambisa, una de las plazas fuertes de los grupos yihadistas. El movimiento de personas, por tanto, estaba muy restringido. La gente iba de pueblo a pueblo con escolta militar. La ciudad estaba rodeada de montañas y fuera de aquel perímetro era peligroso aventurarse. Pero la gente dependía de la agricultura, y sin ese sustento, ya solo quedaban las distribuciones de alimentos.
Del campo, del verde, seguían llegando personas que huían de la violencia entre Boko Haram y el Ejército. Los militares sospechaban de todo aquel que llegara del bosque, sobre todo si eran hombres. Controlaban cada esquina de la ciudad. Había gente de muchos pueblos de la región, pero nadie podía salir de allí hasta nueva orden. Estaban encerrados.
***
Una de las personas que llegó a pie desde las zonas controladas por los yihadistas a Gwoza fue Hadiza. Mi compañera Anna Surinyach y yo hablamos con ella. Sabíamos que había salido de una situación difícil, así que teníamos dudas de si querría hablar, teníamos dudas incluso de preguntarle si quería hablar. Sí que quiso. Más aún: al ver la cámara fotográfica que llevaba Anna, Hadiza le pidió que le hiciera un retrato.
Esta es la historia de Hadiza en sus propias palabras:
“Cuando Boko Haram atacó nuestro pueblo, a mi marido le dispararon en la pierna. Lo cubrí con hojas para que no lo descubrieran, para esconderlo. No sé qué pasó con él. No sé si está vivo o muerto. A mí Boko Haram me secuestró y me llevó a otro lugar. Me casaron con uno de sus miembros. A mí y a mi hermana. Ella envenenó al hombre que la había tomado por esposa, y me convenció para que yo también lo hiciera con el mío. [Mientras sigue hablando, se apoya la barbilla en la mano]. Descubrieron lo que había pasado y lo llevaron al hospital, pero acabó muriendo. Me encerraron durante cuatro meses y diez días [¡Cuatro meses!, grita una compañera a su lado, que también había sido secuestrada por Boko Haram]. Durante mi encierro, intenté escapar, pero no pude. Me liberaron y me casaron con uno de los líderes del grupo, que tenía mucho poder. [Hadiza insiste: tenía mucho poder. Hace gestos. “Tenía mucho poder”]. Me pusieron un guardaespaldas para no huir. [Hadiza mueve los brazos]. La gente empezó a sospechar que tenía una historia con él, así que me ataron las manos, pero una noche conseguí escapar con el guardaespaldas [corre, Hadiza, corre]. Escapamos a las nueve de la noche y llegamos a un pueblo cercano, al final pudimos llegar aquí, a Gwoza. Bueno, el guardaespaldas realmente no pudo llegar, el Ejército lo arrestó, lo está investigando. A algunos que vienen del bosque los matan, a otros los golpean, a otros los sueltan [Hadiza deja de hablar por unos segundos, busca un resumen de toda su historia]. Me tuvieron secuestrada tres años en el bosque de Sambisa. Mi hija de tres años, que también fue secuestrada, murió durante el cautiverio, estaba muy enferma. Ahora estoy embarazada de siete meses… Fue aquel líder de Boko Haram, claro”.
***
Otras dos mujeres que acaban de salir del bosque que domina Boko Haram nos contaron una historia cruelmente parecida.
Artículo redactado por Agus Morales, escritor y director de 5W.