El conflicto del Sahel que afecta a Malí, Níger y Burkina Faso y que en la actualidad tiene su epicentro en la llamada zona de Las Tres Fronteras acaba de cumplir una década sin que se atisbe una solución definitiva en el horizonte. Más bien al contrario. La situación en materia de violencia contra los civiles, seguridad, derechos humanos y gobernanza se ha ido deteriorando con el paso de los años pese a la importante militarización de este vasto territorio. Con unos 25.000 muertos y tres millones de personas que han huido de sus hogares, esta guerra asimétrica del siglo XXI se suele identificar con una insurgencia yihadista. Pero sus raíces son más profundas y sus perfiles complejos.
Enero de 2012. Rebeldes tuaregs procedentes de la desfondada Libia y yihadistas presentes en el norte de Malí desde hacía una década se alzan en armas contra el Gobierno de Malí y logran en pocas semanas poner contra las cuerdas a un ejército desmoralizado y con escasos medios. En solo tres días después del golpe de Estado de marzo liderado por el capitán Amadou Sanogo se hacen con el control de tres regiones del norte, Gao, Tombuctú y Kidal, lo que supone dos terceras partes del país. Sin embargo, la frágil alianza de tuaregs y yihadistas salta por los aires poco después y son estos últimos quienes imponen su ley, creando de facto una administración paralela gobernada por su radical interpretación del Islam, lo que implica cortar manos a ladrones y lapidar a los adúlteros.
En enero de 2013, ante los primeros y titubeantes pasos de una intervención militar africana que provocó el avance de los yihadistas hacia el centro del país, Francia desembarca en Malí a petición del gobierno de transición. La operación Serval, con apoyo chadiano, logra en apenas un mes expulsar a los yihadistas de las grandes ciudades del norte y gracias a su poderío aéreo elimina a cientos de combatientes que son perseguidos hasta los confines del desierto. Sin embargo, aquella supuesta victoria fue de todo menos definitiva. Los radicales, que habían ido tejiendo vínculos y redes con la población local, demostraron su enorme resiliencia, se reorganizaron y en pocos meses ya estaban de nuevo hostigando tanto a Serval como a las Fuerzas Armadas malienses y a la recién creada misión de estabilización de Naciones Unidas.
Poco a poco el epicentro del conflicto se trasladó hacia el centro del país, las regiones de Mopti y Ségou, con la emergencia de nuevos grupos armados como la katiba Macina del predicador Amadou Koufa. De Mopti y la nueva región de Menaka al este de Malí el conflicto se contagió primero a Burkina Faso, donde surgió el grupo local Ansarul Islam, y después a Níger. En este último caso fue fundamental la emergencia de un nuevo actor armado, la katiba de Al Saharaui que declaró su fidelidad a Estado Islámico. En la actualidad es precisamente la zona situada entre los tres países, Las Tres Fronteras, la que sufre una mayor intensidad de ataques.
En Europa y en medios poco o mal informados existe la sensación de que estamos ante un conflicto de origen religioso. Sin embargo, para entender lo que ocurre en el Sahel hay que tratar de sumergirse en la complejidad social, étnica, económica de uno de los lugares más pobres del mundo. En primer lugar es necesario comprender que los llamados terroristas islamistas no son barbudos descerebrados sin más guía que la violencia. Las organizaciones a las que pertenecen articulan una auténtica propuesta política y de organización de la vida ciudadana allí donde logran implantarse, que, no por casualidad, son lugares donde es muy evidente la debilidad de estados incapaces de cumplir su parte del contrato social con la población.
Grandes franjas de territorio de Malí o Burkina Faso y sobre todo una buena parte de su población han sufrido un abandono secular de estados débiles incapaces de suministrar educación, salud, vivienda o empleo, pero sobre todo justicia, a sus administrados. De hecho en ocasiones es justo lo contrario y el estado a través de sus representantes actúa como un ente violento, corrupto y parcial incapaz de aplicar las leyes, respetar los derechos y, sobre todo, hacer justicia. Frente a esta hostilidad o vacío, los radicales se materializan proponiendo alternativas económicas, actividades muchas veces delictivas pero muy productivas, seguridad y, de nuevo, un tipo de justicia que en Occidente somos incapaces de asimilar pero que en ciertos contextos de extrema pobreza, analfabetismo y escasez de recursos sí que funciona.
No se puede entender el éxito del yihadismo sin comprender que la interpretación radical del Islam que predican tiene también un componente radicalmente político. Sus métodos son sin duda violentos pero el abandono o las injusticias que sufren una parte de la población también lo son. Como dice el activista ciudadano Moussa Tchangari, los ciudadanos son pacíficos hasta que son sometidos a una presión enorme que afecta a su propia supervivencia. “La única alternativa política que prospera en África occidental frente a ese tipo de estado es el yihadismo”, asegura Tchangari con lucidez.
Un buen ejemplo de todo ello es la situación en las reservas forestales y parques nacionales. El primer objetivo de los yihadistas es la representación del Estado, en este caso guardas forestales o gendarmes que ejercen la coerción e impiden cazar ciertos animales, el pastoreo o la tala, actividades tradicionales que se vieron interrumpidas con la colonización y la declaración de esos espacios como protegidos. Los radicales se presentan entonces como libertadores y regulan estas actividades eso sí a cambio del pago de la zakat, una especie de impuesto. La población sufre por ello, pero al menos accede a unos recursos que tenía prohibido tocar bajo amenaza de multas o incluso pena de cárcel.
Los civiles que se enfrentan a este sistema y colaboran con las autoridades viven bajo el constante yugo de la violencia. De igual modo, en una tendencia creciente, aquellos que colaboran con los nuevos amos del lugar, en ocasiones porque no les queda otra, se convierten en cómplices de los terroristas y sufren por ello la persecución e incluso la violencia directa de las fuerzas de seguridad o de los grupos paramilitares y de autodefensa de perfil étnico que han surgido como hongos tras la lluvia ante, una vez más, la incapacidad del Estado para cumplir con su tarea en materia de seguridad.
Este avance del yihadismo se ha ido produciendo a pesar de la robusta presencia militar francesa sobre el terreno mediante la operación Barkhane, la sucesora de Serval, que vertebraba hasta ahora la respuesta de los ejércitos nacionales, sobre todo en Malí. Sin embargo, la retirada de Barkhane de este país africano (las causas hay que buscarlas en su propio fracaso) han abierto la puerta a nuevos actores, sobre todo Rusia, quien ya sea a través de instructores, venta de armas o mercenarios trata de consolidar su creciente peso en la geopolítica africana y, de paso, obtener beneficios económicos como ya ocurriera en República Centroafricana. Quienes sufrirán las consecuencias, al igual que en los últimos diez años, es la población civil sometida al fuego cruzado de todas las partes.
Artículo de Pepe Naranjo con motivo de su participación en la jornada La emergencia humanitaria en el Sahel y su impacto en las rutas migratorias
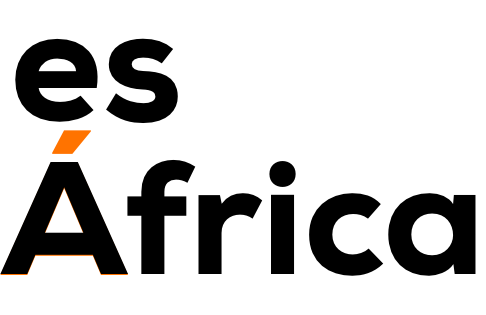




Un comentario