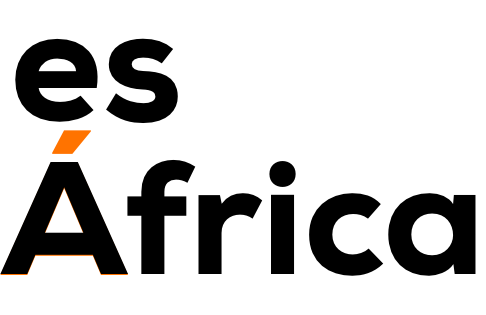La entrada a Mauritania por el norte es una tierra de nadie. Unos cinco kilómetros de camino polvoriento y pedregoso que recuerda a algunas escenas de la película Mad Max y que parecía presagiar la dureza del camino que teníamos por delante. La carretera se aleja de la costa y se adentra más de ochenta kilómetros en el interior del desierto, nada bueno para nosotros y nuestras bicicletas. El termómetro marca 54 grados. Colapsado, deja de funcionar y, para colmo de nuestras desdichas, un viento brutal en nuestra contra que acaba en una tormenta de arena y nos vapulea sin piedad.
Cuando llegamos a la primera aldea estábamos exhaustos pero decidimos arriesgar y seguir avanzando en un intento desesperado de salir de aquel infierno. Fue una mala decisión. Aquella tierra era inhóspita y no admitía errores. Las distancias son grandes así como conseguir agua y víveres. Aun así tuvimos suerte y después de pedalear más de cinco horas encontramos un contenedor, abandonado en mitad de la nada, pero que nos valió para protegernos de los elementos y pasar la noche, aunque aun teníamos el problema del agua y la comida.
Era medianoche, entre bostezos y ronquidos, intentando conciliar el sueño con el estómago rugiendo por culpa del ayuno y apenas con un par de litros de agua para el día siguiente. De repente, en la más absoluta oscuridad de la noche y bajo la tormenta de arena, vimos aparecer a tres hombres con turbantes entrando por el umbral de la puerta. Al agitarse la ropa para deshacerse de la arena, nos miraron con cara desafiante.
–¿Qué haces aquí? –imaginamos que nos preguntaban.
Y entre el miedo, el cansancio y el hambre, les respondimos en nuestra mezcla de idiomas:
–Somos dos ciclistas españoles. ¿Y vosotros?
–Somos camioneros haciendo la ruta a Nuakchot, y hemos parado aquí para cenar.
Mientras observaban nuestras bicicletas y sin saber las intenciones, miré de reojo y vi un enorme perolo de cuscús junto a una garrafa grande de agua. Fueron unos segundos pero bastó para que todos nos relajáramos.
Con un ademán nos indicaron que estábamos invitados a cenar, los cinco en cuclillas alrededor del enorme plato metálico. Aprendimos a comer como ellos, con la mano derecha haciendo una bola de arroz y con algún pedazo de cordero. Después se despidieron rápidamente, dejándonos agua suficiente para dos días. Se subieron al camión y desaparecieron en mitad de la noche.
Al tumbarme de nuevo y antes de cerrar las pestañas pienso: «¿Qué ha pasado aquí?». Hace 20 minutos estaba hambriento y sediento. Ahora tengo la panza llena, agua y mucha paz. De esa forma me fui quedando dormido mientras el sonido de la arena golpeaba sobre el hierro del contenedor que ahora sonaba a música celestial.
Al día siguiente, continuamos nuestra lucha contra las altas temperaturas, el viento y la arena. Mi mirada desesperada hacia el infinito parece engañarme y por un momento dudo de si es real o un espejismo. Llevábamos seis horas de pedaleo y divisamos una población que no aparecía en ninguno de nuestros mapas. Guiados por nuestro olfato entramos en un chamizo, donde parecían servir comida, junto a un hervidero de viajeros que llegaba en pequeñas furgonetas camino de Nuadibú. Cabras, ovejas y hasta vacas eran bajadas de los techos de estos vehículos.

Entre gritos y un desbarajuste de equipajes alguien nos pregunta.
–¿Sois españoles?
–Así es –respondimos.
–Yo soy Hama, español saharaui, y este es mi negocio. Parecéis hambrientos. Sentaos y os serviré algo de comer.
Hama nos dijo que el pueblo se llamaba Chami. Este lugar no existía unos meses atrás. Todos llegaron aquí atraídos por la fiebre del oro. Nos propuso acompañarle ya que conocía a alguien en la mina, pero lo primero era relajarse y descansar bajo la jaima.
Cuando llegamos a la explotación, el sol estaba muy bajo. Se trataba de una ciudad fantasmagórica y polvorienta con cientos y cientos de personas trabajando de día y de noche. En ese caos, los coches y camiones circulan a toda velocidad como en un circuito junto a montones de sacos apilados formando pequeñas montañas. Traídos de los lugares mas recónditos del desierto antes de verterlos sobre las acequias de agua donde se formara el barro que más tarde sería filtrado, gramo a gramo y de forma artesanal. El impacto medioambiental de los miles de litros de agua contaminada por el mercurio hacen de esta y otras explotaciones áreas irrecuperables, por no hablar de la salud de los trabajadores.
Le dije a mi compañero que teníamos que irnos lo antes posible, pero Hama era demasiado hospitalario y ya nos había ofrecido pasar la noche en su antro –así es como llamaba a su hogar– y aceptamos.
Con una inmensa paciencia y esfuerzo, la carretera nos llevó a la costa. Allí el trazado cambió de 60 a 80 grados de dirección a nuestro favor. Parece un detalle insignificante para un vehículo a motor, pero en la bicicleta es la diferencia entre lo imposible y seguir avanzando. Lo habíamos conseguido y por fin el viento nos daba de costado.
Aquella noche teníamos una lata de sardinas y agua con sabor a alberca, un menú que ya desde el Sáhara Occidental era habitual. No había poblaciones, para variar, y divisamos una enorme antena en el lado izquierdo de la carretera que nos serviría para protegernos del viento. Pero al girar un momento a la derecha, nos pareció que después de un camino de tierra podíamos oler el agua. Nos miramos durante un instante y, sin hacer preguntas, seguimos pedaleando. Pocos minutos después estábamos en la playa.
Encalladas en la arena, vimos una hilera de barcazas rodeadas de basura y junto a un destartalado asentamiento informal a base de plástico y tablas de aglomerado, las cabras y ovejas pastaban tratando de buscar algo de comida.
Aparcamos las bicicletas junto a un chamizo que parecía el lugar de encuentro y enseguida todo el poblado estaba allí haciéndonos preguntas. El aparente dueño nos invito a cuscús de pescado. A la media hora de estar allí me sentía como en mi barrio, entrando de una chabola a otra y bromeando con todo el que se me cruzaba. Cuando cayó la noche, nos hospedaron en una de sus viviendas, preparando lo que probablemente fuera lo mejor que tenían para comer. Una enorme fuente de macarrones y nuevamente, todos en cuclillas compartiendo el perolo e intercambiando culturas.

Antes de que saliera el sol, todo el poblado se levantó y nosotros con ellos. Fue emocionante verlos subir en los cayucos para salir a pescar y despedirse con un fuerte apretón de manos, ante la duda de si algunos no se vuelven a ver. A sabiendas de las condiciones en las que salen a la mar para traer pescado a la aldea y de ver a unos valientes que se juegan la vida por seguir pescando de manera precaria.
A nuestra llegada a Nuakchot, capital de Mauritania, conseguimos encontrar un hospedaje barato y próximo al centro. Por fin pudimos descansar un par de días. Era reconfortante dejar de mascar arena y no escuchar el ensordecedor sonido del viento. No encontramos que esta ciudad tuviera algo destacable. Tampoco vimos a otros viajeros o turistas como en otras zonas. Así que tras reparar algún pinchazo, proseguimos nuestro camino.
Los últimos cien kilómetros hacia la frontera con Senegal fueron emocionantes. Llevábamos dos meses sin ver rastro alguno de vegetación y de una forma paulatina empezaron a aparecer acacias y matorrales. Fue como un regalo sentir que el Sáhara se despedía de nosotros y nos recibía el Sahel. Una estrecha franja de 200 a 300 kilómetros de latitud que recorre África entera de este a oeste; un ecosistema muy peculiar que hace de puente entre el desierto y el trópico.
A nuestra llegada a la frontera de Rosso, cientos de buscavidas trataron de sacarnos unos euros por facilitarnos la burocracia. Una batalla de paciencia que nos demoró mas de dos horas ante nuestra negativa a pagar, sin duda una de las fronteras más corruptas de las que hayamos visitado, según nuestra precepción. Una vez pasado el trámite, tomamos el pequeño ferry que atraviesa el río Senegal y que hace de frontera entre estos dos países. Allí comienza otra fascinante aventura que vais a poder seguir a través de este blog.
José Luis Valencia y Gorka Etxebeste firman este post. De prosa accesible y cercana, han trabajado como blogueros para la guía de viajes Trotamundos. En este proyecto llamado Afreeka, compartirán sus relatos con los lectores de este Blog África Vive durante los muchos meses que van a explorar todo el continente africano. Nos van a ir mostrando lo profundo de las raíces africanas con sus penurias y sus alegrías y las van a compartir con todo el mundo a través de este portal.
[box]Si estás interesado o interesada en seguir las aventuras de estos dos ciclistas apasionados de los viajes y de África, puedes seguirlos en Twitter, YouTube y Facebook [/box]
La publicación de este artículo se enmarca en el Proyecto CONFIAFRICA, que forma parte del Programa INTERREG MAC 2014-2020 y es cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional FEDER.